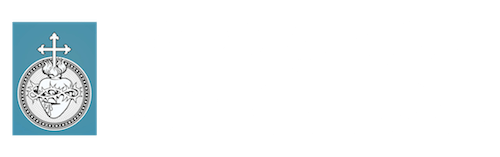Aquel que ama verdaderamente a Dios y pone el mayor interés en la salvación de su alma, toma todas las precauciones posibles para evitar la ocasión de pecar. No se contenta con evitar las faltas graves, sino que pone gran diligencia en combatir las más leves culpas que en su conducta descubre.
Tribunal de misericordia: carácter medicinal de la confesión
«La confesión es un acto por el que se descubre la enfermedad oculta con la esperanza del perdón» (Tomás de Aquino, SummaTheológica). Santo Tomás nos muestra aquí un aspecto de la confesión oral que junto con el aspecto judicial, pastoral y paternal del sacramento de la penitencia completa esta necesidad de confesarse: el carácter medicinal del sacramento. El pecador cuando peca se asemeja al enfermo con su enfermedad. Para el sacerdote, ministro del perdón, al igual que el médico, le es imposible recetar la medicina adecuada si el paciente no revela los síntomas de su enfermedad. San Jerónimo decía que si el enfermo se avergüenza de descubrir la llaga al médico, difícilmente este lo podrá curar, pues «la medicina no cura lo que ignora».
Así también se refiere el magisterio de la Iglesia a este aspecto del sacramento: «Tribunal de misericordia o lugar de curación espiritual; bajo ambos aspectos el Sacramento exige un conocimiento de lo íntimo del pecador para poder juzgarlo y absolver, para asistirlo y curarlo. Y precisamente por esto el Sacramento implica, por parte del penitente, la acusación sincera y completa de los pecados, que tiene por tanto una razón de ser inspirada no sólo por objetivos ascéticos (como el ejercicio de la humildad y de la mortificación), sino inherente a la naturaleza misma del Sacramento» Juan Pablo II, Exhortación Apostólica Reconciliatio et Poenitentiae.
La confesión regular, para el progreso espiritual
Cuando la confesión es regular, la misma nos trae muchos beneficio.
De la misma manera que catalogaríamos de negligente aquel que sólo acude al médico cuando está en un estado avanzado de enfermedad, al borde de la muerte, así también podríamos pensar de aquellos que pretenden acercarse a la confesionario sólo cuando estén en una situación de pecado mortal, ya habiendo perdido la amistad con Dios.
«La cualidad terapéutica de la Penitencia recomienda también el recurso al sacramento para los pecados veniales, justificado por la experiencia multisecular de la Iglesia como cauce idóneo para intensificar la conversión permanente del cristiano (CCE 1458). El bautizado que confiesa sus faltas y pecados veniales de forma asidua recibe de modo personal y, desde el discernimiento del ministro, el aliento oportuno que purifica y enciende una vida cristiana que no ha conocido quiebra» Félix M. Arocena, ScriptaTheologica.
Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que «Sin ser estrictamente necesaria, la confesión de los pecados veniales, sin embargo, se recomienda vivamente por la Iglesia. En efecto, la confesión habitual de los pecados veniales ayuda a formar la conciencia, a luchar contra las malas inclinaciones, a dejarse curar por Cristo, a progresar en la vida del Espíritu».
Compartimos esta oportuna homilía del Santo Cura de Ars (*) sobre la Tibieza.
Homilía sobre la Tibieza
Mas porque eres tibio, y no frío ni caliente, comienzo ya a vomitarte de mi boca. (Apoc., III, 16.)
«¿Podremos oír sin temblar, de boca del mismo Dios, una tal sentencia, proferida contra un obispo que parecía cumplir perfectamente todos los deberes de un digno ministro de la Iglesia? Su vida era reglada, no malgastaba sus bienes. Lejos de tolerar los vicios, se oponía a ellos con tesón; en nada daba mal ejemplo, y su vida parecía digna de ser imitada. Sin embargo, a pesar de todo esto, vemos que el Señor le advierte, por ministerio de San Juan, que, si continúa viviendo de aquella manera, le rechazará, esto es, le castigará y reprobará. Tanto más espantoso es este ejemplo cuanto son muchísimos los que siguen tal camino, viven del mismo modo, y tienen su salvación muy insegura. Cuán grande es el número de que a los ojos del mundo no son tenidos por pecadores reprobados, ni pertenecen tampoco a los escogidos! (…)
No entiendo por alma tibia la que quisiera pertenecer al mundo sin empero dejar de ser de Dios: la que ahora veréis postrarse delante de Dios, su Salvador y Maestro, y más tarde la veréis postrarse ante el mundo, su ídolo. ¡Pobre ciego, el que tiende una mano a Dios y otra al mundo, llamando a los dos en su auxilio, prometiendo a ambos su corazón! Ama a Dios, o a lo menos quiere amarle; pero también quisiera sacralizar al mundo. Cansado de esforzarse en ser de ambos, acaba por entregarse exclusivamente al mundo. Vida extraordinaria la suya, la cual nos ofrece tan singular espectáculo, que uno no llega a convencerse de que se trate de la vida de una misma persona. (…)
Mas (…) estáis deseando saber en qué consiste el estado de un alma tibia.
El alma tibia no está aun absolutamente muerta a los ojos de Dios, ya que no están enteramente extinguidas en ella la fe, la esperanza y la caridad, que constituyen su vida espiritual. Pero su fe es una fe sin celo; su esperanza, una esperanza sin firmeza, y su caridad, una caridad sin ardor. (…) El buen cristiano no se contenta con creer todas las verdades de nuestra santa religión, sino que además las ama, las medita, busca todos los medios para penetrarlas mejor (…) No solamente cree que Dios ve todas sus acciones y las juzgará a la hora de la muerte, sino que además tiembla cuantas veces le viene el pensamiento de que un día habrá de dar cuenta de toda su vida ante Dios. Y no se contenta con pensar y temer, sino que todos los días trabaja en enmendarse (…); se lamenta de haber perdido un tiempo precioso, durante el cual hubiera podido atesorar grandes riquezas para el cielo.
¡Cuán diferente es el cristiano que vive en la tibieza! No deja de creer todas las verdades que la Iglesia enseña, pero de una manera tan débil, que en ella casi no toma parte su corazón. No duda de que Dios le ve, de que esta siempre en su santa presencia; pero, a pesar de ese pensamiento, no es ni más bueno ni menos pecador; cae en pecado con tanta facilidad cual si no creyese en nada; está muy persuadido de que, mientras viva en tal estado, es enemigo de Dios; más no por eso sale del mismo.
Sabe que Jesucristo dio al sacramento de la Penitencia el poder de perdonar nuestros pecados y de acrecentar nuestra virtud. Sabe que dicho sacramento nos concede gracias proporcionadas a las disposiciones con que nos acercamos a recibirlo más no importa: la misma negligencia, la misma tibieza en la práctica. Sabe que Jesucristo esta real y verdaderamente en el sacramento de la Eucaristía, alimento absolutamente necesario para su alma; sin embargo, ¡mirad cuan poco desea recibirlo!
Sus confesiones y comuniones no son frecuentes; solamente se determina con ocasión de alguna gran festividad, de un jubileo, de una misión; o bien va para no distinguirse de los demás, pero no para alimentar su pobre alma. No solamente no trabaja para merecer una tal dicha, sino que ni tan solo envidia la suerte de los que se acercan frecuentemente a gustar de sus dulzuras. Si le habláis de las cosas de Dios, os responderá con una indiferencia que muestra bien a las claras cuan insensible sea su alma a los bienes que nos puede proporcionar nuestra santa religión. Nada le conmueve: escucha la palabra de Dios, es cierto, pero no es raro el caso en que se fastidie; la escucha con pena, por costumbre, cual una persona que cree saber ya bastante, y portarse lo suficientemente bien para no necesitar tales instrucciones. Las oraciones demasiado largas le molestan. Su espíritu esta aun absorbido por las obras que acaba de ejecutar, o por las que va a comenzar terminada la oración ; se fastidia tanto, que su pobre alma parece estar en la agonía vive aun, pero ya no es capaz de hacer nada en orden al cielo.
La esperanza del buen cristiano es firme; su confianza en Dios es inquebrantable. (…) La muerte no le atemoriza, pues sabe muy bien que solo ella puede librarle de los males de esta vida y juntarle con Dios para siempre.
El demonio la engaña haciéndole formar muchos propósitos de convertirse, de obrar mejor en adelante
Mas el alma tibia está muy alejada de tales sentimientos. Los bienes y los males de la otra vida casi no le interesan: piensa en el cielo, es cierto, más sin desear verdaderamente alcanzarlo. Sabe que el pecado le cierra las puertas de la celestial mansión; a pesar de esto no procura corregirse, a lo menos de una manera eficaz; por eso se la encuentra siempre la misma.
El demonio la engaña haciéndole formar muchos propósitos de convertirse, de obrar mejor en adelante, de ser más mortificada, más reservada en sus palabras, más paciente en sus penas, más caritativa para con el prójimo (…) No quisiera renunciar a los bienes eternos por los bienes terrenales; pero no desea ni abandonar la tierra, ni llegar al cielo, y si pudiese pasar esta vida sin penas ni tristezas, pediría nunca salir de este mundo. Si la oís quejarse de que esta vida es muy larga y despreciable, será porque las cosas no le andan como quisiera. Si el Señor, para forzarla en alguna manera a desligarse de esta villa, le envía penas y miserias, ya la tenemos inquieta, triste, abandonándose al llanto, a las quejas y muchas veces a una especie de desesperación. No quiere reconocer que es Dios quien le envía esas pruebas para su bien, para hacerle perder la afición a esta vida y atraerla a Él. ¿Qué hizo ella para merecerlas?, piensa para sí; otros mucho más culpables no se ven tan castigados.
En la prosperidad, no diremos que el alma tibia llegue a olvidarse de Dios, mas tampoco se olvida de sí misma. Sabe referir muy bien todos los medios para salir con éxito; piensa que muchos otros no habrían logrado lo que ella logró; y se complace en repetirlo (…). Con aquellos que la lisonjean, toma un aire jovial; más con los que no le tuvieron el respeto que cree merecer, con los que no se mostraron agradecidos a sus favores, muestra siempre un gesto de frialdad e indiferencia, cual si continuamente les estuviese echando en cara su ingratitud.
El buen cristiano, en cambio, lejos de creerse digno de algo y capaz de la menor obra buena, sólo tiene ante sus ojos la humana miseria. Desconfía de quienes le adulan, cual si fuesen lazos que el demonio le tiende; sus mejores amigos son aquellos que le dan a conocer sus defectos, pues sabe que, para enmendarse, es preciso conocerlos. En cuanto le es posible, huye las ocasiones de pecar: teniendo siempre presente que la más leve cosa es capaz de hacerle caer, no fía nunca en sus solos propósitos, en sus fuerzas, ni tan solo en su virtud. Conoce, por propia experiencia, que no es capaz de otra cosa que de pecar; pone toda su esperanza y toda su confianza en solo Dios. Sabe que el demonio a nadie teme tanto como al alma aficionada a la oración, y esto le mueve a hacer de su vida una oración continuada, mediante una íntima conversación con su Dios. Se complace en pensar en Dios como en su Padre, su amigo, su Señor que le ama tiernamente y desea con anhelo hacerle feliz en este mundo y aún más en el otro (…)
Aquel que ama verdaderamente a Dios y pone el mayor interés en la salvación de su alma, toma todas las precauciones posibles para evitar la ocasión de pecar.
El alma tibia no pierde enteramente su confianza en Dios; pero no desconfía lo bastante de sí mismo. Aunque se pone a menudo en ocasiones de pecar, piensa siempre que no va a caer. Si sobreviene la caída, la atribuye al prójimo y afirma que otra vez tendrá mayor firmeza.
Aquel que ama verdaderamente a Dios y pone el mayor interés en la salvación de su alma, toma todas las precauciones posibles para evitar la ocasión de pecar. No se contenta con evitar las faltas graves, sino que pone gran diligencia en combatir las más leves culpas que en su conducta descubre. (…)
Mas no es este el amor de Dios del alma tibia. Para pintaros exactamente el estado del alma que vive en la tibieza, os diré que se parece a una tortuga o a un caracol. No anda, sino que se arrastra por la tierra, apenas se la ve cambiar de sitio. El amor divino que siente en su corazón es semejante a una pequeña chispa de fuego, oculta en un montón de cenizas; ese amor se halla rodeado de tantos pensamientos y deseos terrenales, que, si no llegan a ahogarlo, impiden su incremento y poco a poco lo van extinguiendo. Cuando el alma tibia llega a este punto, permanece ya del todo indiferente ante tal pérdida. Su amor carece de ternura, de actividad, de energía, apenas capaz de mantenerla en la observancia de lo que es esencialmente necesario para salvarse; pero ella tiene por nada o muy poca cosa todo lo demás. ¡Ay!, el alma vive en su tibieza como una persona en el estado de somnolencia. Quisiera obrar, pero su voluntad está tan debilitada que no tiene ánimo ni fuerza para cumplir sus deseos (Prov., XXI, 25.).
Cierto que el cristiano que vive en la tibieza cumple aún con bastante regularidad sus deberes, a lo menos en apariencia (…) mas todo ello con tanta displicencia, tanta dejadez y tanta indiferencia, con tal falta de preparación, con tan poca eficacia en el mejoramiento de su vida, que claramente se ve que cumple sus deberes sólo por hábito y por rutina (…). En cuanto a sus oraciones, sólo Dios sabe de qué manera son hechas: ¡ay! sin preparación. Por la mañana, no es de Dios de quien se ocupa, ni tampoco de la salvación de su alma, sino solamente de trabajar. Su espíritu está tan lleno de las cosas de la tierra, que no queda en él lugar para el pensamiento de Dios. Piensa en lo que hará durante el día, dónde enviará sus hijos o sus criados, de qué manera emprenderá tal o cual obra. Para rezar, no sabe ni lo que quiere pedir a Dios, ni lo que le es necesario, ni hasta delante de quién se halla; claramente lo delatan sus modales tan faltos de respeto. Viene a ser un pobre que, aunque miserable, no quiere nada, se complace en su pobreza.
Es un enfermo casi desahuciado, que desprecia los médicos y los remedios, y se complace en su enfermedad. Veréis a esa alma tibia no tener reparo alguno en hablar durante el curso de sus oraciones, bajo cualquier pretexto; cualquier cosa se las hace abandonar, si bien pensando que las continuara más tarde (…) Las distracciones en la oración no serán del todo voluntarias, si queréis; preferiría no tenerlas; pero, como para apartarlas debe hacerse cierta violencia, las deja ir y venir libremente.
El alma tibia se confesara aun todos los meses y quizá más a menudo. Pero ¿qué confesiones? Sin preparación, sin deseos de corregirse; y si los concibe, son ellos tan débiles que el primer soplo los echa por tierra (…) El alma tibia no cometerá, si queréis, grandes pecados; pero, si se trata de una leve murmuración, de una mentira, de un sentimiento de odio, de aborrecimiento, de celos, de un pequeño disimulo, con facilidad los comete. Si no la respetáis cuál cree ser merecedora, os lo echara en cara so pretexto de que con ello se ofende a Dios; pero mejor diría que es porque ella misma se siente ofendida.
Cierto que no dejara de frecuentar los sacramentos, más las disposiciones con que va a recibirlos inspiran lástima. Encierra a su Dios en una cárcel sucia y oscura, No le da muerte, pero le deja en su corazón sin alegría, sin consuelo; todas sus disposiciones delatan que aquella pobre alma no tiene más que un soplo de vida. Una vez recibida la Sagrada Comunión, el alma tibia casi no piensa en Dios más que los otros días. La manera de portarse nos da a entender que no se ha dado cuenta de la magnitud de su dicha.
La persona tibia reflexiona muy poco sobre el estado de su alma, y casi nunca vuelve la vista hacia el pasado; si le viene al pensamiento la necesidad de portarse mejor, cree que, una vez confesados sus pecados, debe permanecer perfectamente tranquila. Asiste a la Santa Misa casi como a un acto ordinario; no considera seriamente la alteza de aquel misterio, y no tiene inconveniente en conversar sobre cualquier cosa mientras se dirige al templo; quizá ni se le ocurrirá nunca pensar que va a participar del mas grande de los dones, que Dios, con ser Dios, pudo otorgarnos(…) Durante los oficios, no quiere dormirse, es cierto, y hasta teme que los demás lo adviertan; pero no se hace la menor violencia. Tampoco quisiera tener distracciones durante la oración o la Santa Misa; más, como ello implicaría cierta lucha, las tolera con paciencia, aunque no las desee. Los días de ayuno casi no los distingue, pues o bien adelanta la hora de la comida, o bien hace una abundante colación, casi equivalente a una cena, alegando el pretexto de que el cielo no se alcanza con hambre. Al practicar algunas buenas obras, a menudo su intención no es del todo pura: unas veces son para complacer a alguien, otras por compasión, otras hasta para agradar al mundo. Para los tales, todo cuanto no sea un grave pecado, resulta ya aceptable. Les gusta hacer el bien, pero no quieren hallar dificultades al practicarlo. Hasta les gustaría visitar a los enfermos, pero sería preciso que los enfermos viniesen a ellos. Tienen medios de hacer limosna, conocen a las personas que están necesitadas; pero esperan a que se la vengan a pedir, en vez de anticiparse, con lo cual sus obras serian doblemente meritorias. En una palabra, la persona que lleva una vida tibia no deja de practicar muchas buenas obras, de frecuentar los sacramentos, de asistir puntualmente a las funciones; más en todos sus actos veréis una fe débil, lánguida, una esperanza que a la menor prueba se viene abajo, un amor de Dios y del prójimo sin ardor y sin gusto; todo cuanto hace no resulta enteramente perdido, más poco le falta para ello.
Considerad ahora delante de Dios en qué lado os halláis: (…)¿Quién podrá estar seguro de que no es ni pecador, ni tibio, sino de los escogidos? ¡Ay!, ¡cuántos parecen buenos cristianos a los ojos del mundo, más son tibios a los ojos de Dios, que lo ve todo y conoce nuestro interior!
¿Queréis salir de la tibieza? (…) Levantad vuestros pensamientos hacia el cielo, y considerad cual sea la gloria de los santos por haber luchado y por haberse violentado mientras estaban en la tierra. Mirad lo que hicieron para merecer el cielo
(…) Debo advertiros que el que vive en la tibieza, en cierto sentido está más en peligro que aquel que vive en pecado mortal; y que las consecuencias de un tal estado son acaso más funestas. (…) Esa alma tibia viene a ser un objeto insípido, insustancial, desagradable a los ojos de Dios, quien acaba por vomitarlo de su boca; o sea acaba por maldecirlo y reprobarlo. ¡Oh Dios mío, a cuantas almas pierde ese estado! Si queréis hacer que un alma tibia salga de su estado, os contestará que no pretende ser santa; que, con tal de entrar en el cielo, ya tiene bastante. No pretendes ser Santo, y no consideras que solo los santos lleguen al cielo. O ser Santo, o réprobo: no hay término medio.
¿Queréis salir de la tibieza? (…) Levantad vuestros pensamientos hacia el cielo, y considerad cual sea la gloria de los santos por haber luchado y por haberse violentado mientras estaban en la tierra. Mirad lo que hicieron para merecer el cielo.
Mirad que respeto sentían por la presencia de Dios; que devoción en sus oraciones, las cuales no cesaban en toda su vida. Mirad su valentía en combatir las tentaciones del demonio. Ved con que gusto perdonaban y hasta favorecían a los que los perseguían, difamaban o les deseaban mal.
(…) Si nos hallamos en estado de tibieza, pidamos a Dios, de todo corazón, la gracia de salir de él, para emprender el camino que todos los santos siguieron y así poder llegar a la felicidad de que ellos disfrutan»
Quiero, agradecer aquí, entonces, como el tesoro más grande que Dios nos sigue dando, la delicia de conocer y constatar que hay, aún, muchos sacerdotes santos. Los hay, llenos de cruces, que sin renegar de ellas, siguen fieles en la tormenta; ¡benditos sean por siempre! Por amor de Dios, no dejemos de agradecer siempre por ellos, tesoro de la Iglesia y sostén de la pequeña grey».
*Nota del autor: Aclaro que no pretendo sugerir de ningún modo una «fórmula mágica» en que la sola confesión frecuente sea un remedio para la tibieza. Sabemos que Dios puede otorgar un crecimiento cierto en las virtudes a cristianos que no cuenten con la posibilidad de este sacramento habitualmente, y por el contrario, puede darse el caso de confesiones frecuentes realizadas de manera mecánica, insuficientemente aprovechadas o con escaso fruto. Pero me limito a señalar, sí, la necesidad de una mejor formación de las conciencias, y de una mayor vigilancia sobre ellas, evitando que se las tranquilice por el mero hecho de no vivir en pecado mortal.