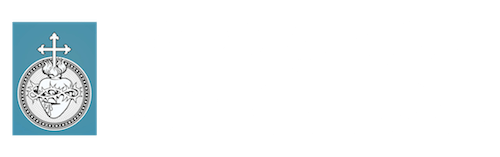Entre las obras apologéticas más destacas de San Agustín se encuentra, la Ciudad de Dios, que ha conocido también una gran notoriedad a través del tiempo. En ella, el santo muestra una original visión de la humanidad dividida en dos ciudades, nacidas de dos amores: el amor de sí y el amor de Dios. Aquí una bella reflexión de Manuel Ocampo Ponce sobre esa obra.
Por Manuel Ocampo Ponce
San Agustín nos enseña con mucha claridad la existencia de dos ciudades: la Ciudad de Dios y la ciudad del mundo. La Ciudad de Dios es unificada por la caridad que puede crecer y decrecer, y su fin es el establecimiento de la Ciudad celeste, que es la misma Ciudad de Dios cuyos miembros ya han alcanzado la beatitud. De modo que, San Agustín nos presenta dos ciudades: la de Dios y la del mundo, pero en la Ciudad de Dios hay dos sociedades, la que está en camino de santidad y la que posee actualmente la beatitud.
El origen y el fin de la Ciudad de Dios es la Santísima Trinidad. La Ciudad de Dios fue fundada por Dios quien es su principio, por el Verbo por el cual es sabia, y para la santidad que es El Espíritu Santo que es Dios mismo. Por eso es posible decir que Dios fundó la Ciudad de Dios por el Hijo y para gozar la santidad del Espíritu Santo.[1] De modo que los miembros que han alcanzado la bienaventuranza eterna participan de la eternidad de Dios que les da permanencia, de la verdad de Dios por la que son sabios y de su gracia por la que son santos.[2]
La Ciudad de Dios está conformada por los bienaventurados y por los hombres que en la Tierra peregrinan hacia la bienaventuranza. De donde se desprende que entre los pecadores hay unos elegidos que son predestinados a la Ciudad de Dios.[3] En suma, La Ciudad de Dios está conformada por la Ciudad celestial y la ciudad peregrina que son como un templo de almas y de hombres, prefigurada por el Templo de Israel. Se trata de una comunidad o una sociedad santa unida por la caridad.
Contradictoriamente a la Ciudad de Dios, surge la ciudad del mundo que San Agustín confronta con la Ciudad de Dios: “dos amores fundaron dos ciudades, es a saber: la terrena el amor propio hasta llegar a menospreciar a Dios, la celestial el amor a Dios hasta llegar al desprecio del sí propio. La primera puso su gloria en sí misma, y la segunda, en el Señor; porque la una busca el honor y la gloria de los hombres, y la otra estima por suma gloria a Dios, testigo de su conciencia; aquélla, estribando en su vanagloria, ensalza su cabeza (Ps. 3,4); aquélla reina en sus príncipes o en las naciones a quienes sujetó la ambición de reinar; en ésta unos a otros se sirven con caridad, los directores, aconsejando y los súbditos, obedeciendo; aquélla en sus poderosos ama su propio poder; ésta dice a su Dios: a Vos, Señor, tengo de amar, que sois mi virtud y fortaleza (Ps. 17,2); y por eso en aquella sus labios, viviendo según el hombre, siguieron los bienes, o de su cuerpo, o de su alma, o los de ambos; y los que pudieron conocer a Dios: no le glorificaron como a Dios, ni le hicieron gracias, antes se desvanecieron entre sus pensamientos y se entenebreció su insensato corazón. Alardeando de sabios, embrutecieron; y trocaron la gloria del Dios inmortal por un simulacro de imagen de hombre corruptible y de volátiles, de cuadrúpedos y de reptiles; porque la adoración de tales imágenes y simulacros, o ellos fueron los que la enseñaron a las gentes, o ellos mismos siguieron e imitaron a otros, y adoraron y rindieron culto a la creatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos (I Rom. 21-23, 25). Pero en esta ciudad (la de Dios) no hay otra sabiduría humana sino la verdadera piedad y religión con que rectamente se adora al verdadero Dios, esperando por medio de la amable compañía de los santos, no sólo de los hombres, sino también de los ángeles: que sea Dios todas las cosas en todos (I Cor. 15, 28).”[4]
Por eso la ciudad del mundo es pura confusión y por eso su nombre es Babilonia que significa confusión.
En este texto se ve claro que el principio y el fin de la ciudad del mundo son absolutamente seculares. Tal y como sucede en los Estados liberal y socialista que tienen como fin el dinero y el Estado respectivamente. Las ciudades que viven bajo estos sistemas quedan ancladas exclusivamente en el mundo. En el Antiguo testamento, la Babilonia es el prototipo de todas las potencias seculares que confunden el orden de los medios y los fines hasta disolver los límites entre lo bueno y lo malo. En las potencias seculares no puede haber paz porque en la ciudad del mundo todo se resuelve superficialmente y confusamente. Por eso la ciudad del mundo es pura confusión y por eso su nombre es Babilonia que significa confusión.[5] En Babilonia la felicidad que se busca es terrena y mutable, el alma se cosifica y degrada su naturaleza espiritual. El problema más grave es que en la ciudad mundana no cabe la felicidad completa porque queda trunca, al menos que renuncie a ella, porque no le ofrece más que el goce de lo mutable que es como la nada.
Mientras la Ciudad de Dios se ordena a lo inmutable, eterno y necesario, la ciudad del mundo se ordena a lo mutable, a lo temporal y a lo puramente contingente. La ciudad del mundo es como un deslizamiento hacia el no-ser, hacia a la nada. Esa ciudad es perversa porque tiene su bien propio en el mundo y lo mundano y por lo mismo vive angustiada y anhelando la paz aunque sea intramundana. Y en aras de esa “paz” provoca guerras contra sus partes logrando victorias con paces efímeras. La ciudad del mundo en lugar de sujetarse a Dios, es esclava de las cosas. En ella domina el despotismo que anula la libertad y que oscurece la verdad cegando al hombre de todo lo que puede trascender una “paz” intramundana. Por eso mientras la Ciudad de Dios alcanza la realización plena y la felicidad completa en el Amor de Dios, la ciudad mundana está condenada a la frustración.
Los dos pueblos de las dos ciudades de San Agustín
San Agustín, siguiendo a San Pablo nos enseña que, así como Cristo es la cabeza de la Ciudad de Dios y el demonio es cabeza de la ciudad terrena, del mismo modo hay dos pueblos: el de los hombres que ponen su fin en la tierra esperando todo de ella, y el de los hombres que todo lo esperan del espíritu. Los que tienen su corazón en la tierra y los que lo tienen en las cosas del cielo.
Según el hombre mundano, el hombre pasa por distintas etapas: La primera etapa consiste en que, durante su infancia, todo se enfoca a los cuidados del cuerpo y a la subsistencia. La segunda etapa es la puericia, que es un poco antes de la adolescencia en la que se conservan pocos recuerdos. La tercera es la adolescencia, en que físicamente ya se es capaz de engendrar, aunque no haya suficiente madurez psicológica. Luego sigue la juventud en la que hay una participación social, sujeta a leyes civiles con una capacidad mayor para engendrar, pero exacerbada en lo que se refiere a la concupiscencia. A esta etapa sigue la ancianidad en que el hombre experimenta la muerte próxima. Por último, experimenta la decrepitud, que es un estar frente a la muerte hasta que llega la misma muerte que es inminente y que es el término de todas las etapas de la vida. De modo que, considerando la precariedad humana y desde un punto de vista meramente mundano, la vida del hombre es un caminar hacia la muerte de la que tiene la más absoluta certeza. Desde un punto de vista mundano, que coincide con la vida del hombre viejo contemplado desde su radical miseria, la muerte es el acabose de toda expectativa humana.
Pero en contraste con esta miseria del hombre viejo, el hombre cristiano es un hombre nuevo que conoce otras seis etapas en su vida que ya no son un camino a la muerte sino hacia la Vida. El fin del hombre cristiano es la contemplación, de tal suerte que, así como el fin del hombre viejo es la muerte sin muerte, el fin del hombre nuevo es la vida sin término. Se trata del hombre esclavizado por el pecado, frente al hombre que vive en la libertad de la justicia. Es así como tenemos dos hombres con vidas contradictorias entre sí: Por un lado, aquellos que están asumidos por la ciudad mundana cuyo principio es el amor desordenado a sí mismos; mientras los otros están asumidos por la ciudad de Dios cuyo principio es el amor a Dios. Por eso dice San Agustín que hay dos ciudades: Una la de los injustos y otra de los justos. Ambas ciudades prosiguen su marcha después del origen del género humano hasta el fin del mundo mezclados en cuanto a sus cuerpos, pero separados en sus voluntades. Sin embargo, el día del juicio, también sus cuerpos serán separados.
Todos los hombres y los espíritus insolentes, arrogantes y orgullosos que aman la dominación temporal y que buscan su propia gloria oprimiendo a los hombres, están unidos en conjunto a una misma sociedad. Frecuentemente pelean unos con otros luchando por sus bienes y por el peso de la codicia, permaneciendo unidos por la semejanza de su conducta y de su responsabilidad. Pero en contraste, todos los hombres y todos los espíritus que buscan humildemente la gloria de Dios y no la propia, y que con piedad le siguen, pertenecen a la misma sociedad. Sin embargo no hay que olvidar que en su inmensa misericordia, Dios es paciente con los impíos y les ofrece el medio de hacer penitencia y de enmendarse.[1]
Los hombres de la ciudad de Dios, predestinados desde siempre a la visión beatífica resplandece la imagen de Dios restaurada por la redención.
La distinción entre los dos tipos de hombres radica en el vivir según Dios y vivir según el hombre. Los hombres que constituyen el pueblo de la perversidad, viven según el hombre, mientras los ciudadanos de la ciudad santa que siguen peregrinos en la tierra, viven según Dios y gozan en el bien. El hombre que vive según el mundo no deja de experimentar el amor de Dios, pero lo refiere a un bien exclusivamente intramundano.
Pero además, en los hombres de la ciudad de Dios, predestinados desde siempre a la visión beatífica resplandece la imagen de Dios restaurada por la redención. Viven ya con Cristo y en Cristo. De tal modo están unidos a Él que viven una comunicación íntima con Dios unidos en una ciudad santa que es la ciudad de Dios que es un sacrificio vivo Suyo y un templo vivo Suyo.
Por eso los gobernantes verdaderamente cristianos se reconocen porque no se ordenan a la res pública y a los bienes intramundanos, sino a un fin trascendente. Un gobernante verdaderamente cristiano no desconecta el orden político del orden de la gracia. El gobernante verdaderamente cristiano ve al Estado como un instrumento útil que se subordina al Bien Supremo del cual depende y participa. Lo anterior porque el pueblo cristiano está constituido por los que aman los bienes en participación y dependencia del Sumo Bien. Por eso San Agustín define el pueblo cristiano como “el conjunto de seres racionales, unidos entre sí en cuanto aman las mismas cosas”
De todo lo anterior podemos concluir que el cristiano ha de concebir la historia como una lucha constante entre los dos pueblos, el de Dios y el del mundo que constituyen la humanidad.
Notas
[1] Cfr. San Agustín. De Civ. Dei, 11, 24, col. 338.
[2] Cfr. San Agustín. De Civ. Dei, 10, 7, col. 284.
[3] Cfr. San Agustín. De Civ. Dei, 14, 23, 1, col.430.
[4] San Agustín, De Civ. Dei. 14, 28, col. 436.
[5] Cfr. San Agustín, De Civ. Dei, 16,4, col. 482; De Civ. Dei, 18, 41, 2, col. 601.