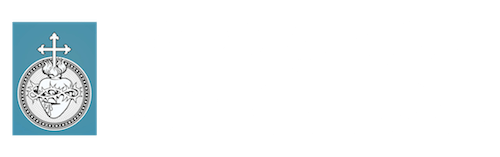Padre Lucas Prados
La razón por la cual se le exige al hombre un comportamiento moral es por el hecho de ser un animal racional y libre. La libertad es la condición primera a la hora de estudiar la moralidad de nuestros actos.
Se ha extendido en la modernidad una concepción errónea de la libertad, aceptando comúnmente la libertad como la capacidad para elegir entre el bien y el mal. La elección del mal no aumenta nuestra libertad, sino todo lo contrario: el que peca se hace esclavo del pecado; ahora bien, la posibilidad de elegir el mal es una manifestación de que somos libres.
Propiamente hablando podemos definir la libertad como la capacidad interior de la persona, mediante la cual la voluntad puede optar entre querer o no querer, determinarse por distintas posibilidades o decidirse por su contrario.
La libertad del hombre es limitada por el hecho mismo de que el hombre es una criatura limitada; del mismo modo que también son limitadas nuestras fuerzas o nuestra inteligencia. La limitación de la libertad tiene orígenes muy diversos. Unas veces viene dada por las limitaciones del propio ser: por ejemplo, el hombre no tiene capacidad de volar. Otras veces nuestra limitación procede de nuestro mismo origen: por ejemplo, es propio del español hablar castellano, pero no saber ruso. Por el hecho de ser varón o mujer, niño o anciano, la misma libertad tiene sus límites. Incluso la libertad humana tiene el límite cuando se encuentra con la libertad de otra persona a la que ha de respetar. Todas estas limitaciones de la libertad condicionan su ejercicio, pero no niegan su existencia.
La libertad mantiene una relación directa con la verdad. Como nos dice el mismo Jesucristo: “la verdad os hará libres”. Sólo es libre el hombre que conoce la verdad. Por el contrario, el gran enemigo de la libertad es la ignorancia, el engaño, el equívoco y la mentira. El camino para ayudar a otros a que sean libres es posibilitarles que salgan del error y conozcan la verdad.
La libertad mantiene también una relación directa con el bien. Hacer el mal no es propio de la libertad, ni siquiera una parte de ella, sino tan solo signo de que el hombre es libre. Es más, cuando el hombre hace el mal, se deteriora y esclaviza (Rom 6:17). Si el hombre no respeta el orden de su propio ser, se envilece. El hombre actúa como tal cuando somete el instinto a la razón y adquiere dominio sobre sí mismo.
La persona humana es un ser libre por cuanto está a su arbitrio elegir aquel tipo de conducta que le permite alcanzar su propia perfección. Ahora bien, en la situación actual del hombre, como consecuencia del pecado original, el hombre, aunque no deja de ser libre, tiene inclinación al pecado (fomes pecati), sin embargo, ayudado por la gracia de Dios, puede vencer las dificultades y practicar el bien.
La libertad en la Sagrada Escritura
Inmediatamente después de haber creado al hombre, Dios le prescribe este mandato: “De todos los árboles del paraíso puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comas” (Gen 2: 16-17). Adán goza de dominio sobre todo lo creado y nada se le impone como necesidad interior o por coacción externa. La prohibición divina tiene sólo una fuerza moral que presupone la libre aceptación por parte de la criatura. Por eso, desobedeciendo el precepto, Dios exige responsabilidades a Adán y a Eva (Gen 3: 11-13) que pierden la condición privilegiada en la que habían sido creados, pero no su libertad.
Para la realización de su plan redentor, Dios requiere la adhesión libre, primero de los patriarcas, después del pueblo elegido, con los que establece una alianza (Ex 24: 3-8; 19: 3-8): “Yo invoco hoy por testigos a los cielos y a la tierra de que os he propuesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida para que vivas, tú y tu descendencia” (Deut 30:19).
De hecho, la historia de Israel mostrará la debilidad de la libertad humana después del pecado, incapaz de mantenerse fiel a los compromisos contraídos con Dios (Jer 2:13), y de responder a sus invitaciones continuas al arrepentimiento (Jer 3:12). Dios mismo tendrá que intervenir para reparar esa libertad endurecida (cfr. Jer 31:33; Ez 18:31). Y si el hombre solicita la reconciliación: “Conviértenos a ti y nos convertiremos” (Lam 5:21; Jer 31:18), también Dios reclama el retorno libre del pecador: “Convertíos a Mí y Yo me convertiré a vosotros” (Mal 3:7; Zach 1:3).
El Evangelio es una llamada a la libertad, pero a la auténtica, a la que rompe las ataduras del pecado que impedían que el hombre pudiera conocer y realizar su vocación sobrenatural. En el amor a Dios van unidos anuncio de la verdad y libertad: “Si permanecéis en mi palabra seréis en verdad discípulos míos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos respondieron: Nosotros somos del linaje de Abraham y de nadie hemos sido jamás siervos, ¿cómo dices Tú: Seréis libres? Jesús les contestó: En verdad, en verdad os digo que todo el que comete pecado es siervo del pecado” (Jn 8: 31-35).
En definitiva, la idea que vigorosamente queda trazada en la Escritura, y particularmente en el Nuevo Testamento, es que con Cristo el hombre ha recuperado su verdadera libertad, ya que ha sido sanada su capacidad de decisión entre el bien y el mal, lo permitido y lo conveniente (1 Cor 10:33) y elevada además a lo sobrenatural; una libertad que puede ya superar los condicionamientos de la debilidad humana (cfr. Gal 5:13; 1 Pe 2:16), y tender con la fuerza del amor que el Espíritu Santo ha infundido en el corazón (Rom 5:5), hacia su fin que es la posesión y goce de Dios.
La libertad en la Tradición y en el Magisterio
La conciencia de la posesión de una libertad verdadera y auténtica, imprime a los primeros cristianos un optimismo que contrasta con la tendencia a la fatalidad de la antigua cultura helenista, o más moderada del estoicismo. El cristiano es hijo de Dios y puede escoger entre el bien y el mal, aunque cada decisión implique una lucha, una ascesis. El libre albedrío fortalecido por la gracia le mueve a recorrer el único camino que conduce al bien.
Los desarrollos doctrinales más importantes sobre la libertad surgen en la controversia con los maniqueos y pelagianos.[1] Especialmente vigorosa fue la intervención de San Agustín contra los maniqueos. En sus obras contra esta herejía, y particularmente en De libero arbitrio, demuestra que la única fuente del mal es la libertad humana dañada por el pecado. La controversia posterior contra el pelagianismo y semipelagianismo, llevó al obispo de Hipona a profundizar en la acción de la gracia, fundamento de las acciones buenas. En el fondo del pensamiento agustiniano late la concepción de la gracia como sanadora y elevadora de la voluntad humana, sometida a la servidumbre por el pecado.
La herejía pelagiana fue condenada por el Concilio de Cartago (DS 222-230), en el año 418, y en unos capítulos (Indiculus, DS 328-249), añadidos a una carta del papa San Celestino I. El semipelagianismo, en cambio, fue condenado por el Concilio II de Orange (DS 370-397), en el año 529, confirmado por Bonifacio II (DS 398-400). Todos estos documentos del Magisterio solemne reafirman la necesidad de la gracia, salvaguardando a la vez la libertad humana.
El análisis realizado por Santo Tomás de Aquino del papel del entendimiento y de la voluntad en el acto libre; su estudio sobre los efectos del pecado original, y de la naturaleza y acción de la gracia; sobre todo, el subrayar el carácter trascendente de la intervención divina en el alma, constituyen la base sólida para afrontar toda la problemática de la libertad del hombre de cara a su destino último y definitivo.
En los años de la Reforma protestante, y en los s. XVI y XVII encontramos las grandes controversias sobre el tema de la libertad. Su mayor efecto fue la toma de posición oficial por parte del Magisterio de la Iglesia, con declaraciones solemnes sobre algunos puntos esenciales.
Una de las características de la herejía protestante es precisamente la oposición excluyente entre la gracia y la libertad. Lutero, para afirmar la gratuidad de la justificación del pecador, no halla otra salida que negar la libre participación del hombre en su propia salvación. La voluntad humana cooperaría con la gracia de Dios de un modo puramente físico, pero sin que haya una auténtica autodeterminación a secundar la iniciativa divina. Admite, pues, sólo una libertad de coacción externa, pero no de necesidad: el hombre de por sí no puede dejar de pecar, y si se salva es sin mérito alguno de su parte.
Este error fue llevado al extremo por Calvino que, recogiendo la doctrina de Wicleff y Hus, afirmó la existencia de una predestinación positiva e incondicionada al infierno. En contra de la clara enseñanza de la Sagrada Escritura sobre la voluntad salvífica universal, Dios destinaría a la condenación a algunas almas sin prever siquiera sus desmerecimientos futuros.
En el Concilio de Trento, recogiendo el testimonio incontrastable de la Escritura y de la Tradición, se reafirmó la doctrina sobre la libertad en sus puntos esenciales: el libre albedrío “de ningún modo quedó extinguido”[2] por el pecado original, sino sólo atenuado e inclinado al mal; a los que están apartados de Dios, el Señor les da su gracia para que “se dispongan a su propia justificación, asistiendo y cooperando libremente a la misma gracia, de suerte que, al tocar Dios el corazón del hombre por la iluminación del Espíritu Santo, ni puede decirse que el hombre mismo no hace nada- en absoluto para recibir aquella inspiración, puesto que puede también rechazarla; ni tampoco, sin la gracia de Dios, puede moverse, por su libre voluntad, a ser justo delante de Él”.[3]
De nuevo el Magisterio eclesiástico tuvo ocasión de reafirmar la libertad al condenar la herejía de Bayo y de Jansenio que, tomando la idea luterana de la irresistibilidad de la gracia, negaba al hombre la capacidad de autodeterminarse al bien o al mal, cooperando o resistiendo a la ayuda gratuita de Dios.[4]
En el Concilio Vaticano I, la teología católica tuvo que rebatir la negación de la libertad por parte de las corrientes filosóficas positivistas y materialistas. Pío IX confirmó -contra la reacción fideísta- la demostrabilidad de la existencia de la libertad humana humana.[5]
La libertad y la presciencia de Dios
Para completar el cuadro de la doctrina del Magisterio y de la teología católica sobre la libertad humana, es preciso tener presentes los problemas, espinosos y difíciles, que dentro del mismo dogma católico plantea el libre albedrío. No se trata de contradicciones, sino de la imposibilidad de la mente humana de penetrar los más recónditos secretos de la sabiduría divina. Objetivamente son verdades asequibles, a las que el hombre puede adherirse con la fe. Sólo que no puede encontrar una solución acabada, porque tropieza con el misterio, ante el cual el entendimiento debe someterse humilde y certeramente, porque es la veracidad de Dios la que garantiza todo. Bastará referirnos a los aspectos más importantes: las relaciones entre la libertad humana, por un lado, y presciencia divina, predestinación y modo de actuar de la gracia, por otro.
Si Dios sabe lo que haré mañana, con certeza absoluta; si todas las cosas que El prevé se cumplen infaliblemente, ¿dónde está mi libertad? La dificultad es antigua, y ya Orígenes afrontó el problema, argumentando que un acontecimiento futuro no sucede porque haya sido profetizado, sino al revés: porque sucederá, por eso puede ser objeto de profecía.[6]
Al tratar de las perfecciones divinas, hay que salirse de las coordenadas del tiempo: sólo para el hombre existe un pasado, un presente y un futuro, que da una medida histórica al desarrollo de los seres creados. . Para Dios, en cambio, lo antiguo y lo nuevo está siempre presente, puesto que es eterno y ante Él todo existe actualmente. De este modo lo que yo voy a hacer mañana es ya conocido por Dios como tal. Existe, pues, una necesidad, que es la de que una acción no puede ser y no ser, existir y no existir a la vez. Esta necesidad no antecede al suceso, porque entonces suprimiría la libertad, sino que es una consecuencia.[7] Un futuro libre no es necesario que exista, pero una vez que existe, no puede no ser. Lo que para el hombre tiene una sucesión temporal, para Dios no. San Agustín propone esta comparación: “del mismo modo que tu memoria no afecta a las cosas que ya pasaron, así la presciencia divina no influye en las cosas futuras que se realizarán”.[8]
La libertad y la predestinación
El Nuevo Testamento habla a la vez de la voluntad salvífica universal de Dios, que quiere que “todos los hombres se salven” (1 Tim 2:4), y del misterio de la elección divina que llama a las almas a la gracia y a la gloria por particular designio del querer de Dios: “Dios nos escogió antes de la creación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia por la caridad, habiéndonos predestinado para ser hijos suyos adoptivos por Jesucristo” (Ef 1: 4-5; cfr. Rom 8: 29-30; Mt 25:34). Y el Magisterio de la Iglesia ha confirmado esta verdad en el Concilio de Quierzy (DS 621-623) y en el de Valence (DS 627-633).
De nuevo parece que se da una contraposición entre la libertad humana y la infalibilidad de la voluntad divina, de la que depende la gracia y, por tanto, la salvación. Sin embargo, en los dos concilios citados, a la vez que se define como dogma la iniciativa divina, se subraya la libertad del hombre, en cuyo mal uso, previsto por Dios, está la única causa de su condenación perpetua: “en la elección de los que han de salvarse, la misericordia de Dios precede al buen merecimiento; en la condenación, en cambio, de los que han de perecer, el merecimiento malo precede al justo juicio de Dios”.[9]
Precisamente, en defensa del libre albedrío, y de la real cooperación del hombre a su salvación, Trento se opuso al error de Calvino que propugnaba una predestinación ‘positiva, e independiente de los desmerecimientos humanos, de los réprobos al infierno.[10]
Así, pues, el decreto divino de predestinación es infalible, pero no es ajeno al comportamiento humano: ningún adulto podrá salvarse sin su libre cooperación a la gracia, y nadie es condenado al infierno sin culpa personal. El hombre no está, pues, excusado de la lucha ascética y del esfuerzo moral, sino que debe practicar el bien y perseverar en él hasta el fin de sus días, con la seguridad de que, si es fiel a las gracias que Dios le da, entonces será salvado.
La libertad y la gracia de Dios
Dada la condición del hombre, herido por el pecado original, el cristiano necesita de la gracia de Dios para hacer un uso siempre adecuado de la libertad. No obstante, la cooperación de la gracia no “determina” la libertad, sino que representa no sólo una ayuda para ejercerla racionalmente, sino para dirigir sus actos al fin último sobrenatural. Así mismo, la gracia facilita superar la ignorancia y vencer las pasiones, que son los dos grandes obstáculos para actuar libremente, conforme al querer de Dios. Consecuentemente, el cristiano cuando actúa guiado por la gracia, es más libre que de quien obra de modo espontáneo. La gracia facilita conducir nuestra vida sin sucumbir a las múltiples tentaciones que se presentan en nuestro camino.
Puesto que Dios quiere verdadera y sinceramente la salvación de todos los hombres, a todos ha de conceder la gracia suficiente para llegar a la vida eterna; pero sólo en los que se salvan, esa gracia suficiente es eficaz, es decir, produce el efecto intentado por Dios. Ahora bien, el que la gracia suficiente quede ineficaz se explica porque el hombre “puede contradecir la gracia, si quiere”.[11] Ahora bien, cabe preguntarse: ¿la eficacia de la gracia radica en la gracia misma o en el libre consentimiento de la voluntad previsto por Dios?
Esta cuestión provocó, a finales del s. XVI, la llamada controversia de auxiliis, entre dos escuelas encabezadas por el jesuita Luis de Molina, y el dominico Domingo Báñez. Mientras los primeros sostenían que la gracia suficiente se hace eficaz por la adhesión de la voluntad, que Dios ha previsto ya al conceder la gracia, los segundos afirmaban que la gracia era eficaz en sí misma, produciendo la cooperación del libre albedrío en virtud de una influencia física previa sobre la voluntad que la mueve a cooperar libremente. Ninguna de estas dos interpretaciones da una solución satisfactoria al problema, porque o bien se subraya demasiado el papel de la libertad y no se entiende entonces la gratuidad de la justificación; o bien se salva el principio esencial de que Dios es la causa primera de todo y el hombre depende por completo de Él, pero no queda claro cómo puede la criatura humana comportarse libremente bajo el influjo de esa gracia eficaz. La controversia entre las dos escuelas se concluyó con una intervención de la autoridad eclesiástica, prohibiendo a ambas el calificar como herética la solución contraria.
El mérito, la gracia y la libertad
Se entiende por mérito la retribución que se da a alguien que ha realizado una obra buena. En este sentido, el mérito cae en el ámbito de la justicia. En realidad, las buenas acciones del cristiano no pueden ser dignas de mérito a los ojos de Dios: entre Dios y el hombre no cabe un derecho propio, dado que todo lo recibe de su Creador, por lo que la criatura sólo puede colaborar con la acción divina que le precede.
¿Quiere decir eso que el hombre con su buen obrar no tiene mérito alguno ante Dios? No. La primera gracia proviene de Dios, pero, como enseña el Catecismo, “bajo la moción del Espíritu Santo y de la caridad, podemos merecer a favor nuestro y de los demás gracias útiles para nuestra santificación, para el crecimiento de la gracia y de la caridad, y para la obtención de la vida eterna” (CEC, nº 2010).
Así pues, en la acción moral se aúna la gracia de Dios y la libre cooperación del hombre. Como enseñó San Agustín, “la gracia ha precedido; ahora se da lo que es debido… los méritos son dones de Dios”.
Concluyendo
El tema de la libertad ocupa un lugar preeminente en la Teología moral. La noción misma de moralidad implica la conformidad de una conducta libre con unas normas morales. Los aspectos involuntarios del comportamiento son considerados sobre todo en la medida en que interfieren, positiva o negativamente, en el ejercicio del libre albedrío.
Siendo de la esencia del hombre el poder autodeterminarse, es obvio que su conducta moral no puede ser fruto del azar o de una convergencia con la ley moral dictada por reglas necesarias; al contrario, propone al hombre que opte por cumplir la ley, natural y revelada, que le ha sido concedida para que pueda alcanzar su fin. Para ello, precisa conocer el contenido de esa ley, su relación y orden al fin último, así como sus condiciones de aplicación práctica a la múltiple variedad de circunstancias en que se desenvuelve la vida humana. La ley es, en este sentido, como un mapa de carreteras: nos dice dónde estamos, y qué posibilidades hay para llegar a una determinada meta; pero, para ir, hay que tomar una decisión. Donde no hay una decisión libre, tampoco puede haber moralidad plena.
Estrechamente unido al concepto de libertad hay que considerar el de responsabilidad. Toda decisión libre es responsable; es decir, viene atribuida a quien la tomó, tanto la elección misma como las consecuencias previsibles que puedan derivarse. La responsabilidad incluye, además, la obligación de dar cuenta de las propias acciones, en primer lugar y de modo eminente a Dios (cfr. Lc 16:2; 16: 19-31; Mt 25: 31-46), y secundariamente a los demás hombres. Porque el hombre es libre y conoce lo que hace, es responsable de sus actos. Por ser responsable, merece premio o castigo por sus acciones. La libertad puede degenerar en libertinaje cuando no es vivida con responsabilidad.
Entre libertad y responsabilidad existe una relación de correspondencia mutua: no puede darse una aislada de la otra. Como moralmente no se puede exigir responsabilidad allí donde falta la libertad, tampoco es lícita la libertad que excluye la responsabilidad.
Cualquier elemento que anule el libre albedrío tiende a suprimir o reducir la correspondiente responsabilidad y, en consecuencia, su valor moral, siempre y cuando la misma pérdida de la voluntad no sea voluntaria.
Como nadie puede querer o rechazar lo que ignora, sin el conocimiento de la ley es imposible la vida moral; imposible que el hombre cumpla consciente y libremente la voluntad de Dios. Por este motivo la Iglesia no reconoce valor moral a las acciones de los niños que no han alcanzado todavía el uso de razón, ni a los adultos que se ven -sin culpa propia- privados de ella. De igual modo que la carencia de razón arguye falta de libertad psicológica, la ignorancia, aunque no priva de esa capacidad de elegir, se opone a la libertad moral, puesto que quien desconoce el bien o la ley no puede obrar por motivos verdaderamente morales. De todos modos, se distingue entre una ignorancia vencible -culpable: es fruto de una omisión, de un no querer adquirir la ciencia debida- y otra invencible -independiente de la voluntad del sujeto-; sólo esta última anula por completo la libertad moral y, por tanto, excusa de toda responsabilidad
Por parte de la voluntad, pueden disminuir la libertad las pasiones, la violencia física y la coacción moral. Las pasiones o tendencias disminuyen o anulan la libertad, pero la persona puede muchas veces excitar o controlar sus movimientos pasionales de una manera consciente y libre, y, por tanto, ser responsable de la influencia que su afectividad pueda ejercer en su conducta.
La orientación del hombre a Dios; cada uno de los actos que realiza para acercarse a Él; la adhesión a los planes divinos que se manifiestan en la vocación del cristiano, deben nacer de una voluntad firme y decidida. Esto impone la necesidad de conocer bien los principios y normas de la ley moral, natural y revelada, por un lado; y la importancia de la lucha ascética para dominar la concupiscencia, y desarrollar las virtudes que, entre otras cosas, tienden a facilitar el ejercicio de la libertad.
El ejercicio de la libertad, sanada por la gracia bautismal, constituye, pues, para el cristiano una verdadera tarea moral, una conquista que se va cumpliendo en la medida en que, cooperando libremente con la gracia divina, progresa en la vida del espíritu, la vida en Cristo (cfr. 2 Cor 3:17; Rom 8: 1-12).
[1] El maniqueísmo es una doctrina dualista, que considera al hombre como el escenario pasivo en el que se desarrollaba la lucha entre el principio del bien y del mal, eliminando prácticamente toda participación suya en su propia salvación. Por eso, los Padres Capadocios, y de modo particular S. Gregorio Nacianceno, que expuso el endiosamiento que se cumple en la naturaleza humana por obra del Espíritu Santo, subrayan también la libre cooperación del hombre.
[2] Concilio de Trento, De Justificatione, cap. 1 can. 5; DS 1521, 1555
[3] Concilio de Trento, De Justificatione, cap. 5, can. 3-5; DS 1525, 1553-1555
[4] cfr. S. Pío V, bula Ex omnibus afflictionibus, DS 1927-1928, 1939-1941, 1946-1953, 1065-1067; Clemente XI, const. Unigenitus, DS 2412-2413, 2438-2440.
[5] Decreto de la Congregación del índice, DS 2812.
[6] Orígenes, Contra Celso, 2,20.
[7] Santo Tomás de Aquino, Suma contra gentes, 1,67.
[8] San Agustín, De libero arbitrio 3,4,11.
[9] Concilio de Valence, can, 3, DS 628.
[10] Concilio de Trento, Decreto De justificatione, cap. 12, can. 6,15-17; DS 1540, 1556, 1565-1567.
[11] Concilio de Trento, Decreto De justificatione, can. 4; DS 1554.