Un día se presentó a nuestro Señor Jesucristo un joven rico, de buena presencia, y clavando en él su mirada le preguntó, con las ansias del alma que busca de veras a Dios: Maestro…, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir la vida eterna? (Mat 19,16).
¿No es éste también nuestro gran problema? ¿No podríamos también nosotros, decir con él: «Señor, sé que tengo un alma; pero ¿qué debo hacer para salvarla? ¿Qué debo hacer para salvar mi alma y conseguir la vida eterna? Cierto, es éste también nuestro problema.
Fijémonos en la respuesta del Señor: «Si quieres entrar en la vida eterna, guarda los Mandamientos» (Mat 19,17).
¿Cómo? ¿Ahí está el gran secreto? ¿Esto es todo? ¿Esas breves palabras?
Sí, estas breves palabras: Guarda los Mandamientos. Pero si Jesucristo hacía depender de ellas la vida eterna, es bien razonable que nosotros tratemos de penetrar en su profundo sentido.
En primer lugar, es muy digna de atención la primera parte de la frase: Si quieres entrar en la vida eterna. ¡Si quieres!
Pero ¿cómo? ¿Puedo no quererlo? ¿Puedo pasar la vida mortal sin acordarme de la vida eterna? Dirijamos nuestra mirada al mundo, completamente olvidado de sí mismo; a los millones de hombres frívolos, amantes de los placeres y de no complicarse la vida, y en seguida oiremos la respuesta.
¡Si quieres! Por lo tanto, depende de mí, solamente de mí la suerte que correré más allá de mi muerte.
Depende de mí. Dios a nadie obliga, no lleva a nadie a la fuerza al cielo. El hombre es libre: libremente puede malograr su destino eterno.
«Estos curas siempre nos hablan del cielo. Quieren meternos en él, sea como sea», así se quejan algunos. ¡Gran error! Ni el mismo Dios quiere forzarnos a entrar en el cielo. Es asunto tuyo particular, tuyo por completo. Pero no lo olvides: si no cuidas de tu alma, el daño no lo sufrirá ni la Iglesia ni Dios. Créeme: no serán ellos los que se perjudiquen por esto.
La libre voluntad del hombre es un valor magnífico, pero es un don peligroso al mismo tiempo. Tienes libertad al obrar, pero, eres responsable de tus actos; si empleas tu vida según las leyes de Dios, aseguras tu felicidad eterna; si la usas contra ellas, mereces una condenación perpetua.
Realmente, tenemos que resolver esta cuestión: ¿puede un hombre ser honrado y recto sin practicar la religión?
No faltarán tal vez quienes quieran hacerme una observación.
—Sí, sí —dicen—, hay que obrar rectamente, hay que ser honrado; pero para eso no hace falta la religión. Puedo ser un hombre honrado sin tener que rezar ni asistir a misa, sin pretender hacer el bien por recibir un premio eterno, sin tener que evitar el mal por temor al castigo…
Realmente, tenemos que resolver esta cuestión: ¿puede un hombre ser honrado y recto sin practicar la religión?
A primera vista, la experiencia de la vida parece darnos una contestación afirmativa.
No puede negarse que hay entre nosotros hombres cuya religiosidad quedó amortiguada, cuya fe se apagó, de quienes el mundo piensa —y quizá lo creen también ellos mismos— que son incrédulos; y con todo, cumplen sus deberes; por nada del mundo cogerían un céntimo de los bienes ajenos ni mancharían la fama del prójimo.
Indudablemente se dan estos casos.
Y, sin embargo, no os extrañéis de lo que voy a deciros, amigos lectores: yo no tengo en gran aprecio una vida honrada si no está fundamentada en una fe religiosa.
No puedo estimarla mucho, porque la vida nos ofrece casos elocuentes que lo prueban. ¿Qué nos dice la experiencia?
Que tal moral —la que no se funda en Dios, la que no emana de las convicciones religiosas— no es otra cosa, en muchos casos, que una forma de fina cortesía, sin verdadero contenido. Que sólo busca guardar las apariencias, cumpliendo las normas de urbanidad y cortesía social, de que acata las leyes humanas…, porque tienen una sanción; que tal moralidad sólo es una apariencia exterior, en completo desacuerdo con los actos secretos y deseos íntimos. En efecto, a cada paso vemos que tal moral sin religión sólo se mantiene mientras la vida no exija abnegación, sacrificio, o vencerse a sí mismo, pero en cuanto los exija, tal moral se derrumba.
Algún otro podrá decir: «Reconozco que, en muchos casos, se verifica lo que usted dice. Pero yo tengo un amigo, un conocido… Es un buen profesional. Bautizado como católico, pero no practicante. No obstante, por él pondría mi mano en el fuego: es honrado, aun a costa de sacrificios, cuando son necesarios; cumple su deber, aunque nadie lo vea. ¿Cómo se explica esto?»
¿Cómo se explica? Pues así: Si hay hombres que cumplen siempre su deber, que son siempre honrados; que son consecuentes con lo que exige la rectitud moral, y con todo, son indiferentes en punto a religión…, estos tales están engañados.
¿Engañados? Pero ¿en qué?
Pues, sencillamente, que no son tan incrédulos como ellos mismos acaso piensan. Aunque la fe de su niñez se haya enfriado, el sentir católico sigue obrando en ellos imperceptiblemente, como sigue obrando en la forma de pensar de gran parte de los europeos. El concepto moral cristiano durante dos mil años ha saturado de tal manera el sentir general europeo, que hoy día todo el aire que respiramos está impregnado de su fragancia, y ya nos parecen completamente naturales actos y principios que, en último término, son fruto de la moral cristiana. Al ponerse el sol, no entra inmediatamente la noche oscura, Pues bien, el cristianismo ha empapado hasta tal punto a Europa, que cuantos respiran este aire reciben imperceptiblemente la fragancia de la honradez, de la rectitud moral, aun cuando sus almas hayan perdido la fe.
Doy un paso más y afirmo que si entre los no católicos, y aun entre los no cristianos, viven hombres honrados, de noble corazón —como sucede en realidad—, aun el mérito de estos ha de ser registrado en favor del Decálogo y de la moral católica.
¿En favor del Catolicismo?
Sí. Porque los que pertenecen a la Iglesia católica no son tan sólo los bautizados, sino cuantos participan de su espíritu; todos aquellos, aun siendo de otra religión cualquiera, estando convencido de la verdad de ésta, buscan a Dios de buena fe y procuran cumplir sus leyes como mejor pueden. En una palabra, donde haya almas que luchan contra el pecado y obran el bien, siempre se hace con el auxilio de nuestro Señor Jesucristo;
Uno de los primeros escritores cristianos, Tertuliano, dijo en una ocasión que el alma humana es naturalmente cristiana, «anima naturaliter christiana». ¿Qué quiso decir con esto? Que la vida cristiana responde hasta tal punto a los deseos más nobles de la naturaleza humana, que la bondad, la nobleza, la moralidad que se manifiesta en los hombres —aun en los paganos—, en último término, brota del suelo cristiano. Sí; puede haber hombres honrados aun en las orillas del Ganges, en los oasis del desierto, en los bosques vírgenes inexplorados y en medio de las grandes metrópolis; mas nosotros sabemos que la bondad, la nobleza y la honradez de sus corazones se deben —aun sin sospecharlo ellos— al Verbo eterno, a Jesucristo, a Aquel que —según el Evangelio de SAN JUAN— alumbra a todo hombre que viene a este mundo (Jn 1,9), y que dejó bien sentado que si queremos entrar en la vida eterna, hemos de observar los Mandamientos.
Y con esto llegamos a la segunda parte de las palabras del Señor: Si quieres entrar en la vida eterna, guarda los Mandamientos.
El Señor dio leyes a todas sus criaturas; y justamente son estas leyes las que aseguran el orden, la hermosura, la armonía del mundo. Las estrellas recorriendo su órbita, las plantas dando flores, el animal viviendo, todos obedecen a Dios; leyes físicas y biológicas los rigen; su manera de obrar está determinada. Con el hombre tuvo Dios un trato de excepción; también le dio leyes, pero dejándole libertad: Tal es mi voluntad; en tu mano está el cumplirla; desde luego, si la rechazas, labrarás tu perdición.
Otra vez surge la objeción: «Pero así no soy libre. Si Dios me impone leyes, yo no tengo ya verdadera libertad.»
¡Ya lo creo que la tienes! La ley no hace más que perfeccionar la libertad.
El que aprende a pintar ha de observar las leyes de la perspectiva. ¿Se merma por ello la libertad del pintor? De ninguna manera. En su mano está despreciar las leyes de la perspectiva; pero… así de malo resultará su cuadro. Tú también puedes infringir las leyes de Dios; pero… piensa qué será de tu alma.
El que aprende música ha de respetar las leyes de la armonía. ¿Sufre detrimento su libertad? No lo sufre. Puede escribir una composición, tocar instrumentos, cantar… contra las leyes del arte…, mientras haya quien resista tanta discordancia. Tú también puedes llevar una vida contraria a la Ley de Dios, pero… estará llena de disonancias.
El que escala el pico del Montblanc tiene un sendero seguro, provisto en muchas partes de barandas y cadenas para poder agarrarse. ¿Está limitado por ello en su libertad? De ninguna manera. Puede probar otros caminos; puede escoger los propios; pero que no reproche a nadie más que a sí mismo si al final se despeña.
Si queremos pintar la obra maestra de nuestra vida y observar en ella una justa perspectiva, hemos de guardar la Ley de Dios. Si queremos que nuestra vida resulte armoniosa hemos de buscar en la Ley de Dios los debidos acordes. Si queremos pasar seguros por los peligros de la vida, sin caer en el precipicio, y llegar a las alturas de la vida eterna, hemos de seguir la Ley de Dios, que nos marca el camino.
Algunos hombres superficiales, que no quieren tomarse el trabajo de pensar, dicen: «¡Dios es tan exigente! ¡La religión católica nos manda tantas cosas, nos amarga tanto la vida !» Hermano: nunca nos demostró mejor Dios ser «nuestro Padre bondadoso» que al darnos sus Mandamientos y exigirnos que los cumpliéramos.
Dios hace con nosotros lo que hace el padre con su hijo cuando éste parte para el extranjero.
Pongamos un ejemplo: tu hijo ha terminado sus estudios, y tú lo mandas por un año al extranjero para que complete sus estudios. Cuentas entregarle tus negocios cuando esté de regreso. Pasas con él la última noche. Os despedís. ¿Cuáles son tus sentimientos? ¡Ojalá tenga una buena estancia y se lo pase bien! ¡Ay!, ¡con tal de que no le ocurra ninguna desgracia! Temes que peque de incauto y que el mundo lo engañe. No serías buen padre si no le hicieses ciertos encargos. ¿Cuáles? Los mismos que nos hace Dios, nuestro Padre que nos ama, cuando comenzamos nuestra vida en este mundo, esperando que, cumpliéndolos, volvamos a Él sin sufrir ninguna desgracia y recibamos sus tesoros.
¿Qué es lo primero que encargas a tu hijo? ¡No olvides a tu padre! Acuérdate muchas veces de que te aguardo y estoy preocupado por ti. Piensa en mí cariñosamente y con frecuencia; si llega la tentación, este pensamiento te dará fuerzas para vencerla; si algún trabajo te resulta difícil y te cuesta, piensa: con esto daré alegría a mi padre; lo hago…
¿No es así el primer encargo que haces a tu hijo? Y la mayor ofensa que podría él inferirte sería olvidarte, avergonzarse de ti, renegar de ti en el extranjero.
Pero si esto es lo primero que tú exigirías a tu hijo, ¿ha de sorprendernos que Dios nos pida lo mismo en el primer Mandamiento? «Yo soy tu Señor y Dios. No me ves; pero acuérdate siempre de mí. En cualquier parte que vivas, piensa en mí; que no pase la mañana ni la noche sin que me hables con oraciones fervorosas y cálidas. Y si te cuesta ser honrado, piensa: ‘Siendo honrado daré gusto a mi Padre. Lo seré, aunque me cueste’. Y no te avergüences de mí delante de los hombres. Y no reniegues de mí.»
¡Respeta el nombre de tu padre! ¡Qué vergüenza si fuese mi propio hijo quien manchara la honra de la familia! Pero ¿no nos pide lo mismo Dios en el segundo Mandamiento?
«Escribe a menudo, cada semana.» Tómate media hora cada semana para retraerte de todos tus quehaceres terrenos y traer aquí tu alma, al templo, y explayar conmigo tu corazón y contarme tus penas durante la santa Misa. Si tu hijo pasara varias semanas sin escribirte, dirías en tu interior: «¡Qué ingrato! ¡Se olvidó de mí!» ¿Qué ha de decir Dios si tú también te olvidas de santificar sus días, los domingos y fiestas de guardar?
Y no se contenta con estas cosas el corazón paterno: da consejos al hijo respecto de modo de vivir. Sé amable, atento, cortés con todos (¿no os recuerda el cuarto Mandamiento?). No seas vehemente, díscolo, perturbador de la paz (quinto Mandamiento). En el extranjero tendrás muchas más tentaciones para robarte la pureza; hijo mío, pon gran cuidado en lo que hables, en lo que mires, en lo que hagas (sexto Mandamiento). Padres y madres, si os dijeran que vuestro hijo se había corrompido y perdido en el extranjero, ¿no sería ésta la noticia más funesta que se os pudiera dar? ¿Y puede haber cosa que más duela a nuestro Padre celestial?
Y si oyerais que vuestro hijo ha robado…, ¡qué vergüenza! (séptimo Mandamiento), o que miente y quita la fama y honra de los otros (octavo Mandamiento).
La ley de Dios obliga del mismo modo al muchacho que al anciano, al pobre que al rico, a los seglares que a los sacerdotes.
Así, pues, los Mandamientos de Dios son las señales más hermosas de su amor; nos los dio, no para amargarnos la vida, sino para asegurar mediante los mismos nuestra vuelta a la casa paterna del cielo, nuestra feliz llegada, de la misma manera que el padre da sus consejos al hijo para preservarle de la perdición. Y del mismo modo que el padre espera con júbilo al hijo que vuelve de lejanas tierras, así también nos espera Dios después de un viaje de sesenta o setenta años por el mundo…, en que cumplimos sus santos Mandamientos. Porque lo dijo el mismo Jesucristo: Si quieres entrar en la vida eterna, guarda los Mandamientos.
Este es el sentido de las palabras de Cristo y tal el significado del Decálogo, desde el punto de vista de la vida eterna.
***
La ley de Dios obliga del mismo modo al muchacho que al anciano, al pobre que al rico, a los seglares que a los sacerdotes. Incluso a estos últimos los obliga con más rigor, porque ellos han de dar ejemplo; y si alguno cae por debilidad humana, nadie lo deplora más que la misma Iglesia y los sacerdotes celosos, los que lo son según el Corazón de Cristo.
Sí: el Decálogo es exigente. ¿Quién podría negarlo? ¿Quién podría negar que se necesita una firmeza a toda prueba, un entusiasmo que no vacila ante el sacrificio y un dominio de sí mismo que sólo la imitación de Cristo puede dar, para permanecer fieles a los Mandamientos de Dios siempre y en todas las situaciones, en medio de este mundo tan tempestuoso? El alma que sigue a Cristo ha de prepararse para una doble lucha: el primer combate, lleno de sudor de sangre, habrá que sostenerlo contra sus propios instintos; la segunda refriega será el choque con el mundo burlón y ofensivo, que no comprende los altos ideales.
Mas no podemos ceder.
Si la vida humana y las leyes divinas no se compaginan, no hemos de pretender que se modifiquen las leyes, sino solamente que se reforme la vida humana. No es lícito «reformar la religión de Cristo según los postulados de la época», como piden algunos; no es lícito «reformar el Evangelio de Cristo, ni es lícito «reformar» la moral cristiana. El hombre indolente, frívolo, ebrio de placeres; vería con gusto una nueva edición, corregida y abreviada, del Decálogo; aplaudiría, por ejemplo, la supresión del sexto Mandamiento; pero del mismo modo que el Sol no sigue en su carrera nuestros relojes, ni los átomos, al combinarse, tienen en cuenta las elucubraciones de los químicos; ni la órbita de los cuerpos siderales tiene miramientos con los mejores astrónomos; ni las leyes del universo se modifican a capricho de los físicos…, así tampoco las leyes de Dios siguen los caprichos de los hombres. En la naturaleza creada por Dios no podemos cambiar una sola verdad, no podemos suprimir una sola ley; tampoco podemos suprimirla en el mundo sobrenatural.
Pero el hombre moderno necesita una cosa, y la necesita con urgencia. Necesita… no una fe nueva, no una religión nueva, no un código nuevo, sino: un corazón nuevo, un alma nueva, una generosidad nueva, un amor nuevo para vivir la fe.
No es cosa fácil observar siempre y en todo los diez Mandamientos; pero nosotros queremos cumplirlos, porque sabemos que de ello depende el bienestar de la Humanidad en esta tierra y de ello depende nuestra felicidad eterna en el cielo.
También puede interesarte: IV. La infracción del Decálogo: El Pecado
Tomado del libro «Los Mandamientos»
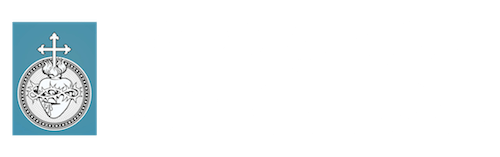


3 comentarios en “El decálogo y la vida eterna”
Un cordial saludo. Gracias por todos sus artículos valiosos y ricos en su contenido. Por favor, podrían precisar el autor del libro LOS MANDAMIENTOS que mencionan en sus artículos sobre el Decálogo y la vida terrena, y el Decálogo y la vida eterna. En la Red hay mucho libro de protestantes y sectas, entonces no son fuentes confiables. Agradeceré su respuesta. Gracias
Buenas Sra. Blanca. El autor de los artículos sobre los Mandamientos es Tihamér Tóth.
Excelente, como todos sus artículos.