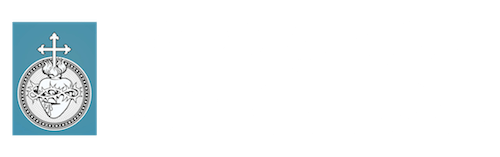Existe una razón suprema del porqué debemos ir a la Iglesia.
Hay hombres que, si bien se consideran de espíritu religioso, nunca van a la iglesia. Parece increíble, pero los hay. Veamos cómo razonan.
—El mundo materialista, incrédulo, ateo, ha pasado de moda —dicen—. Dios existe. Yo también tengo a mi Dios…, pero no como lo enseña la Iglesia. Soy cristiano, pero a mi modo. Adoro a Dios, pero no en la iglesia, sino fuera, en la Naturaleza.
—No hace falta la iglesia para adorar a Dios —siguen diciendo—. Los paganos creían que sólo era posible honrar a sus dioses en tal o cual lugar determinado. Pero ¡yo soy cristiano! Y Cristo enseñó que hemos de adorar a Dios en cualquier sitio. En todas partes se puede adorar a Dios. Y si yo le adoro mejor en un bosque, en medio de los trinos de los pájaros, o en el silencio de mi habitación, que en una iglesia llena de gente, ¿por qué voy a ir a la iglesia?
¿No te has encontrado alguna vez con personas así? Son almas, tal vez bien intencionadas, pero equivocadas, que interpretan mal la Sagrada Escritura. ¿Qué les hemos de contestar?
Antes de todo, hemos de conceder lo que hay de cierto en su argumentación. Desde luego, tienen razón al afirmar que los paganos creían que sólo era posible adorar a sus dioses en tal montaña, junto a tal árbol o a la vera de tal o cual fuente. Aún más, el pueblo judío del Antiguo Testamento pensaba del mismo modo respecto del templo de Jerusalén; y, sin embargo, ya sabía que Dios está presente en todas partes. Por esto pregunta la samaritana a nuestro Señor Jesucristo: Nuestros padres adoraron a Dios en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar (Jn 4,20), y el SEÑOR le da su magnífica respuesta: «Mujer, créeme, llega el tiempo en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre… Dios es espíritu; y por lo mismo, los que le adoran, en espíritu y en verdad deben adorarle» (Jn 4,21-24).
Dios está cerca de nosotros, en todas partes; pero hay lugares en que sentimos más su cercanía.
Según Jesucristo, lo que importa en realidad no es dónde rezamos, sino cómo rezamos. Y el cristianismo nunca dejó de predicar que en todas partes podemos encontrar a Dios: en el seno de la Naturaleza, en nuestro aposento, en una iglesia, en mi propia alma.
Pero la Iglesia, a pesar de ello, señala lugares especiales para la oración; porque si bien afirma que en todas partes se puede rezar, también afirma que no se puede rezar siempre, y en cualquier parte con el mismo fervor. Dios está cerca de nosotros, en todas partes; pero hay lugares en que sentimos más su cercanía. Aún más; en las iglesias católicas sabemos a ciencia cierta el Señor está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar.
Realmente, el Señor tiene una frase que aparentemente va en contra de nuestros actos de culto público. El Señor dijo en cierta ocasión: «Tú, cuando ores, entra en tu habitación, y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre, que está allí, en lo secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará» (Mt 6,6).
¿Qué significa esto? ¿No es la condenación rotunda de la oración pública, del templo, del culto externo y común? De ninguna manera.
Si leemos en la Sagrada Escritura las líneas que preceden a la frase citada del Salvador, vemos que el Señor hablaba de la actitud de los fariseos hipócritas, que rezaban con gran aparato en las esquinas de las calles; y con las palabras citadas quiso condenar estos actos de vanidad.
Que el Señor no condena la oración pública, la oración hecha en común, es claro por otras palabras suyas, con que la aconseja explícitamente: «Donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy Yo en medio de ellos» (Mt 18,20). Según estas palabras, la oración hecha en común es más agradable a Dios y más eficaz que la oración solitaria.
Podemos dar todavía un paso más. El mismo Señor no rezaba únicamente en el desierto, sino también en público y manifestándolo al exterior: y a sí le vemos levantando la mirada y las manos al cielo; o recitando un himno en la Última Cena en compañía de sus Apóstoles; o rezando arrodillado en el Monte de los Olivos.
Si alguien supo rezar íntimamente, sólo, en silencio, fue Jesús. Si hubo alguien que no tuviese necesidad de ir a la iglesia, fue justamente Jesucristo. Y a pesar de todo leemos en la Sagrada Escritura que iba regularmente todos los sábados al templo (Lc 6,16), como si hubiese querido refutar de antemano la argumentación de aquellos que quieren adorar a Dios sólo fuera de la iglesia.
Y los Apóstoles también iban con regularidad al templo; por tanto, ellos no tomaron las palabras del Señor como si fuesen una condenación de las prácticas religiosas hechas en la iglesia.
—Entra en tu aposento…, dice el Señor. Sí; pero ¿y aquel que no tiene una habitación para sí mismo? ¿Aquel que vive con diez personas en un mísero tugurio? ¿Cómo ha de rezar? ¿De ninguna manera? Es una insensatez dar este sentido a las palabras del Señor.
Concedo que el alma necesita, además de los actos en común, la oración silenciosa. Pero aun para ésta, ¿hay lugar más apropiado que una iglesia? Es interesante: la Iglesia católica exige el culto público; pues esta misma Iglesia (¡Y sólo esta Iglesia!) tiene abiertos sus templos durante todo el día, aun fuera del culto común, para dar ocasión de esta manera a las devociones particulares. Y qué decir de la impresión que se siente al entrar en una iglesia silenciosa y recogida, después de andar por las calles agitadas y ruidosas.
Tercer argumento de los que no quieren ir a la iglesia:

—Yo soy religioso…, pero no asisto a misa. Para pensar en Dios no necesito de ninguna Iglesia. A Dios lo encuentro en la Naturaleza, creada por Él, donde el alma se remonta con libertad hacia el cielo, donde todo me habla de Él: el pajarillo, el arroyo cantarín, la brisa… Este es mi templo…
Yo me convencí en absoluto de que esta religiosidad al aire libre no puede ser muy profunda. ¿Sabes cómo llegué a esta convicción? A mí me gusta mucho caminar en la montaña, en los bosques, y te debo confesar que en mis excursiones he encontrado turistas alegres, scouts que cantan a voz en cuello…, pero no he encontrado un solo hombre recogido en oración.
¡Entremos en la iglesia! Porque en nuestros templos encontramos algo más que en la gran Naturaleza.
El hombre de la gran ciudad va con gusto al campo. Y hace bien. Un deseo instintivo de conservación lo conduce allí. En la Naturaleza se refleja la mano de Dios. ¡Salgamos al aire libre! Pero antes…, ¡antes entremos en la iglesia! Es sobre todo en la casa del Señor es donde debemos celebrar el día del Señor.
¡Entremos en la iglesia! Porque en nuestros templos encontramos algo más que en la gran Naturaleza. Encontramos algo de que no puede prescindir nuestra alma. Algo que no podemos encontrar en ningún otro lugar. ¿Qué es? La renovación del sacrificio del Calvario, en que Cristo se entrega por nosotros. Encontramos la Santa Misa.
Necesitamos ir a la iglesia por dos motivos: porque allí se celebra la Santa Misa, en la cual baja Dios a nuestras almas; y porque la Misa levanta nuestras almas a Dios.
La Santa Misa es la renovación del sacrificio de la cruz, y por esto, no se puede celebrar la Santa Misa en un altar donde no haya un crucifijo. Durante la Misa el celebrante traza repetidas veces la señal de la cruz. En la Santa Misa baja Dios a nuestras almas.
El valor de una Misa es infinito. No tenemos una práctica de devoción que de lejos pueda competir con la Santa Misa. Si te fuera posible recoger los rayos de todas las estrellas, verías que todos juntos no llegan al brillo del sol; del mismo modo, el valor de nuestras oraciones particulares y de nuestras buenas obras no llega jamás al valor de una sola misa.
¡Ah!, si pienso así de la Santa Misa, desearé participar de ella. Ya se sabe que la Iglesia no exige el cumplimiento de la ley en caso de imposibilidad moral, de enfermedad, de encontrarse muy lejos de la iglesia…, y que entonces nos exime de la asistencia a la misa dominical.
Pero los que se excusan fácilmente de ir a Misa por mal tiempo, por una leve indisposición… harían muy bien en meditar el caso del escritor italiano, de fama mundial, Manzoni. En su vejez, sus familiares quisieron disuadirle, en un domingo frío y ventoso, de ir a la iglesia; pero él dio esta respuesta, profundamente cristiana: «Si alguno de vosotros hubiera ganado cien mil liras y hoy fuese el último día en que pudiera cobrarlas, ¿no iría por ellas, a pesar del mal tiempo? Pues bien; no hay oro con que se pueda pagar el valor de una sola misa». ¡Así hay que valorar el Santo Sacrificio!
La fuerza vital para el alma sólo la podemos encontrar en la sangre preciosísima de Cristo, que se derrama por nosotros en la Santa Misa
Hermano, tú que quieres honrar a Dios en un picacho, escucha: cuando oímos la Santa Misa también subimos a una montaña, no a una de estas montañas que ha puesto de moda el turismo, sino… a la montaña del Calvario. El aire fresco de la montaña renueva nuestras energías corporales; pero la fuerza vital para el alma sólo la podemos encontrar en la sangre preciosísima de Cristo, que se derrama por nosotros en la Santa Misa. Ninguna devoción puede compararse con la Santa Misa. En ella es Dios quien baja a nuestras almas.
Además la Santa Misa levanta nuestras almas hacia Dios y nos enseña a orar en espíritu y en verdad, enlazando nuestra oración con nuestra vida, nuestra vida de oración y trabajo.
¿Tienes mucho que hacer, hermano? ¿No tienes tiempo para asistir a Misa los domingos?
¿No sientes cómo todos nosotros también tenemos necesidad de levantarnos en la Misa del domingo, del valle de la vida diaria a estas alturas, al monte Sinaí de la oración? Allí recibimos la fuerza, el aliento, las ganas de trabajar.
¿Qué es el altar de la misa dominical? Un segundo monte Sinaí, cien veces más valioso que el primero. El que aquí habla media hora con Cristo crucificado ya puede bajar después renovado al pobre valle de la vida diaria: su humor será otro, más alegre; otra será su fuerza, más creadora; otra su mirada, más aguda.
Sí; en la Santa Misa aprendernos a orar, a orar con fervor a Dios. De esta oración brota luz para la inteligencia, calor para el corazón, bendición para la vida. Y no hay mayor desgracia que la de un hombre o de una nación que ya no sabe orar. Un pueblo podrá ser ignorante, inculto, salvaje, pobre; pero ningún pueblo puede vivir sin oración. Y, sin embargo, el hombre actualmente cree que sí, que puede vivir sin oración.
¡Ora et labora!, decían nuestros mayores. ¿Qué querían significar con ello? Que para poder llevar una vida digna, para que una sociedad prospere, es necesario el equilibrio de la oración y del trabajo Reza y trabaja. Los dos realidades unidas. No se dice: esto o lo otro; no se dice: o reza o trabaja. Sino: reza y trabaja.
La Iglesia nos enseña que tenemos que orar, y también nos dice que en ciertos casos el trabajo se lleva la primacía sobre la oración, que el que abandona su obligado trabajo con la excusa de que tiene que hacer oración, no hace una obra agradable a Dios. No vive como buen cristiano aquel que trabaja todo el día como un esclavo, y no tiene tiempo para orar; pero tampoco vive como buen cristiano el que abandona sus obligaciones de trabajo o familiares para estar todo el día metido en la iglesia.
¡Ora y trabaja!
La Santa Misa nos enseña el justo modo de rezar. La verdadera oración no es una actividad artificial, mecánica del alma; no es un recital, no es un disco que se suelta; la oración es la manifestación más sincera de nuestro más profundo yo. Han de correr parejas nuestra manera de vivir y nuestra manera de orar. Y ahí está una de nuestras lacras más peligrosas; el modo de vivir de distinta manera de cómo se reza, la incoherencia de vida, el vivir una doble vida. En estas personas viven dos hombres: uno que reza y otro que peca sin la menor protesta. Estas personas acaso recen a diario: Santificado sea tu nombre, pero son los primeros en ofender a Dios; Venga a nosotros tu reino, pero nada hacen para lograrlo; Hágase tu voluntad, pero no mueven el dedo meñique de su mano para que triunfe la santa voluntad de Dios en la tierra.
Es duro decirlo, pero hay que decirlo. Por más tiempo que pase el hombre de rodillas, por más que junte sus manos en oración, por más que vuelva la mirada al cielo, no basta con eso para llevar una vida verdaderamente cristiana. Se requiere además querer convertirse, esforzarse por mejorar, luchar con la tentación, seguir las huellas de Nuestro Divino Salvador. Y esto lo aprendemos en la Santa Misa, participando del Santo Sacrificio, viendo como Cristo se entrega por nosotros.
Desde que subió al monte Sinaí, Moisés no dejó de sentirse atraído por las alturas. La característica de toda su vida fue ésta: Arriba hacia Dios.
Al sentir que se aproximaban sus últimos días, subió nuevamente a un monte alto, al monte Nebo, y con los ojos cansados, con el corazón rebosando de alegría, miró hacia la tierra de promisión. Acaso miró también atrás unos momentos: vio el camino que había recorrido por el desierto, los pesares innumerables, las preocupaciones…; pero todas sus luchas, todas sus fatigas, todos sus trabajos le aparecieron pocos comparados con el sentimiento de la presencia de Dios, que no le había dejando en ningún momento.
¡Sentir a Dios en el monte, en el bosque, en una noche estrellada a la luz de la luna! ¡Pero sentirle y seguirle también en la cocina, en la fábrica, en la oficina, en el descanso, en las diversiones! ¡Subir cada domingo al monte Sinaí de la Santa Misa! Sólo así podremos, al final de nuestra vida, ver desde el monte Nebo de nuestro lecho de agonía, no solamente el camino recorrido de nuestra vida en la presencia de Dios, sino también la tierra de promisión que nos espera, la casa de nuestro Padre.
Tomado del libro «Los Mandamientos»