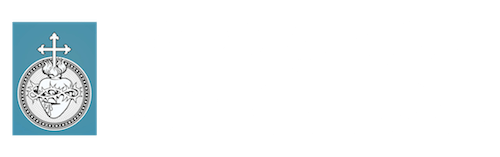Las palabras de San Gregorio deben seguir resonando en nuestro corazón: «¿Qué decir de los terrible sucesos que hemos presenciado sino que son presagio de la ira futura? Meditad, pues, carísimos hermanos, con suma atención en aquel día. Enmendad vuestra vida. Cambiad vuestras costumbres. Venced con todas vuestras fuerzas la tentación del mal. Expiad con lágrimas los pecados cometidos».
Roberto de Mattei
San Gregorio y el coronavirus de su tiempo
El coronavirus, también conocido como COVID-19 y cuyo origen desconocemos, así como los verdaderos datos en cuanto a su difusión y posibles consecuencias, está envuelto en un halo de misterio. Lo que sí sabemos es que las pandemias siempre se han considerado a lo largo de la historia como flagelos divinos, y que el único remedio que ofrece la Iglesia es la oración y la penitencia.
Así sucedió en Roma en el año 590, cuando San Gregorio Magno, de la familia senatorial de la gens Anicia, fue elegido papa con el nombre de Gregorio I (540-604).
Italia se hallaba convulsionada por enfermedades, carestía, agitación social y la devastadora invasión lombarda. Entre los años 589 y 590, una epidemia de peste, la temible lues inguinaria, tras haber devastado el territorio de Bizancio en Oriente y el de los francos en Occidente, se desencadenó sobre la ciudad de Roma. Los habitantes de la urbe vieron en dicha epidemia un castigo divino por la corrupción de la ciudad.
La primera víctima que segó la peste en Roma fue el papa Pelagio II, que falleció el 5 de febrero del año 590 y fue sepultado en San Pedro. El clero y el senado romanos eligieron como sucesor a Gregorio, que tras haber sido prefectus urbis, vivía en su celda monástica del monte Celio. Después de ser consagrado el 3 de octubre, el nuevo pontífice tuvo que afrontar el flagelo repentino de la peste. San Gregorio de Tours (538-594), contemporáneo y cronista de aquellos sucesos, cuenta que en un memorable sermón predicado en la iglesia de Santa Sabina Gregorio invitó a los romanos a imitar, contritos y penitentes, el ejemplo de los ninivitas: «Mirad a vuestro alrededor y ved la espada de la ira de Dios desenvainada sobre todo el pueblo. La muerte nos arrebata repentinamente del mundo sin concedernos un instante de tregua. ¡Cuántos en este mismo momento están en poder del mal a nuestro alrededor sin poder pensar siquiera en la penitencia!»
Así pues, el Papa los exhortó a alzar la mirada a Dios, que permite tan tremendos castigos para corregir a sus queridos hijos. A fin de aplacar la cólera divina mandó celebrar una letanía septiforme, es decir, una procesión de toda la población romana, dividida en siete cortejos con arreglo a su sexo, edad y condición social. La procesión partió de las diversas iglesias romanas en dirección a la basílica vaticana entonando las letanías en su recorrido por la Ciudad Eterna. Éste es el origen de las letanías mayores o rogaciones de la Iglesia, con las que imploramos a Dios que nos salve de adversidades. Los siete cortejos avanzaban entre los edificios de la antigua urbe, descalzos, a paso lento y con la cabeza cubierta de ceniza. Mientras avanzaban en medio de un silencio sepulcral, la epidemia se agravó al extremo de que en el breve espacio de una hora ochenta personas cayeron muertas al suelo. Con todo, San Gregorio no dejó por un momento de exhortar al pueblo para que siguiese rezando y pidió que un cuadro de Nuestra Señora de Araceli, pintada por el evangelista San Lucas, encabezara la procesión (Gregorio de Tours, Historiae Francorum, libro X, 1).
La Leyenda Áurea, compendiode tradicionestransmitidas desde los primeros siglos de la era cristiana compilado por Jacobo de la Vorágine, narra que a medida que avanzaba la imagen, el aire se iba volviendo más limpio y saludable y se disolvían los pestíferos miasmas, como si no pudieran soportar la sagrada presencia. Cuando llegaron al puente que comunica la ciudad con el mausoleo de Adriano, conocido en el Medioevo como Castellum Crescentii, de repente, se oyó a un coro de ángeles que cantaban: «¡Regina Cœli, laetare, Alleluja / Quia quem meruisti portare, Alleluja / Resurrexit sicut dixit, Alleluja!» A lo que San Gregorio respondió en voz alta: «¡Ora pro nobis rogamus, Alleluia!» Fue así como nació el Regina Cœli, la antífona con la que en el tiempo pascual saluda la Iglesia a María Reina con motivo de la resurrección del Salvador.
San Gregorio Magno, alzando los ojos, vio en lo alto del castillo a un ángel exterminador que, tras limpiar la espada chorreante de sangre la enfundaba en señal de haber cesado el castigo

Terminado el canto, los ángeles se colocaron en círculo en torno al cuadro y San Gregorio Magno, alzando los ojos, vio en lo alto del castillo a un ángel exterminador que, tras limpiar la espada chorreante de sangre la enfundaba en señal de haber cesado el castigo. «TuncGregorius vidi super Castrum Crescentiiangelum Domini qui glaudiumcruentatumdetergens in vagina revocabat: intellexitque Gregorius quod pestisilla cessasset et sic factum est. Unde et castrum illud castrum Angeli deincepsvocatum est». Comprendio San Gregorio que la peste había llegado a su fin, y desde entonces el castillo fue conocido como Castillo del Santo Ángel (Leyenda Áurea, Jacobo de la Vorágine).
El papa Gregorio fue más tarde canonizado y proclamado Doctor de la Iglesia, y pasó a la historia con el sobrenombre de Magno. Después de su muerte los romanos comenzaron a llamar al mausoleo de Adriano con el nombre de Castillo del Santo Ángel, y en recuerdo del prodigio instalaron en lo alto una estatua de San Miguel enfundando su espada. En el Museo Capitolino se conserva todavía una piedra circular con la impronta de los pies que, según la tradición, habría dejado el Arcángel cuando se detuvo para anunciar el fin de la epidemia. El cardenal César Baronio, conocido por su rigor uno de los mayores historiadores de la Iglesia, confirma la aparición del Arcángel en el techo del castillo (Odorico Ranaldi, Annali ecclesiastici tratti da quelli del cardinal Baronio, anno 590, Appresso Vitale Mascardi, Roma 1643, pp. 175-176).
Es preciso señalar que el Ángel, gracias a la invocación de San Gregorio, envainó la espada. Esto quiere decir que la había desenvainado antes para castigar los pecados del pueblo romano. Los ángeles son en realidad ejecutores de los castigos de Dios sobre los pueblos, como nos recuerda la dramática visión del Tercer Secreto de Fátima, exhortándonos al arrepentimiento: «Vimos un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda que despedía unas llamas que parecía que fueran a incendiar el mundo. Pero se apagaron al entrar en contacto con el esplendor que irradiaba hacia él desde la mano derecha de Nuestra Señora. Y señalando a la Tierra con la mano derecha, el ángel exclamó con voz sonora: “¡Penitencia, penitencia, penitencia!”»
¿Guarda alguna relación la propagación del coronavirus con la visión del Tercer Secreto? Ya se verá. En todo caso, la exhortación a la penitencia sigue siendo el remedio primordial que nos garantiza la salvación, tanto en el tiempo como en la eternidad. Las palabras de San Gregorio Magno deben seguir resonando en nuestro corazón: «¿Qué decir de los terrible sucesos que hemos presenciado sino que son presagio de la ira futura? Meditad, pues, carísimos hermanos, con suma atención en aquel día. Enmendad vuestra vida. Cambiad vuestras costumbres. Venced con todas vuestras fuerzas la tentación del mal. Expiad con lágrimas los pecados cometidos».
De estas palabras, y no del sueño de la Amazonia felix, tiene hoy necesidad la Iglesia, que se nos muestra tal como la veía San Gregorio en su tiempo: «Nave vetusta y tremendamente desvencijada: las olas penetran por todas partes, las maderas están podridas, y es zarandeada por la violenta y diaria tempestad, presagiando el naufragio» (Registrum I, 4 ad Ioann. episcop. Constantinop.). Entonces la Divina Providencia suscitó un piloto que, como afirma San Pío X, supo «llevarla a puerto entre aquel oleaje proceloso, guardándola de futuras tormentas.» (Encíclica Jucunda sane del 12 de marzo de 1904).
Publicado originalmente en: https://bit.ly/3bj4NHd