«Si me duele el no saber rezar, con esto mismo ya rezo»
En el capítulo anterior ya dije que los que no rezan no observan el primer Mandamiento de Dios. En el presente capítulo voy a tratar de resolver las dificultades y prejuicios que se suelen poner contra la oración, para que todos se aficionen a ella. Es un hecho real que una gran parte de los católicos apenas hacen oración, rezan muy poco o no rezan nada. ¡Nada!
¿Por qué no hacen oración? La excusa más frecuente: «No tengo tiempo». En principio —alegan— no tengo nada contra la oración; si paso por delante de una iglesia, entro en ella unos minutos… Pero no me pida usted que dedique un tiempo para la oración todos los días, con puntualidad y constancia, por la mañana y por la noche. Con mi agitada vida, esto es imposible.
También puede interesarte: Curso: El Camino de la Oración
¡No tengo tiempo para hacer oración! —oímos a cada instante—, y podría decirse con otras palabras: no tengo tiempo para mi alma. Y, por desgracia, hemos de reconocer que hoy día, por desgracia, tenemos muchas cosas que hacer. La vida moderna nos esclaviza. El trabajo, los estudios, las diversiones, las múltiples ocupaciones nos dominan, nos meten prisa y no nos dejan un tiempo para nuestra alma. Parece como si nos dijesen: ¡Aprisa;! ¡Aprisa!
¡No! Detengámonos un momento y reflexionemos.
¿Es necesaria esta carrera vertiginosa? ¿Para que tanta prisa? ¿Realmente no tenemos tiempo? Tenemos tiempo para lo que queremos, pero no para hacer una parada y dedicar quince minutos a la oración, para ver cuál es el sentido profundo de todo lo que hago.
Es justamente nuestro orgullo, nuestra avaricia, los que nos tiene esclavizados. Porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Pero nuestro orgullo y avaricia no nos permiten solucionar el problema más grave de nuestra vida: para qué estoy aquí, dónde esta la felicidad, qué es lo más importante en mi vida. Aristóteles no sabía medir la presión de la sangre… Nosotros sí. Lo sabemos, pero ¿somos nosotros hoy más felices? Rafael no sabía pintar un paisaje tan fielmente como lo hace en un momento la cámara fotográfica, pero ¿somos nosotros hoy más felices? ¿Sabemos resolver las cuestiones más graves, las únicas que tienen realmente importancia: de dónde vienes, adónde vas? No. Y son éstas las primeras cuestiones de la vida. Y lo serán también cuando el hombre haya progresado todavía más y mire los sorprendentes adelantos técnicos de hoy día con el mismo desdén con que los pasajeros del avión miran ahora la diligencia o la tartana de siglos pasados. Estoy convencido de que mañana, como hoy, y como siempre, solamente el hombre que ore sabrá contestar a las grandes cuestiones de la vida.
«No tengo tiempo para orar, porque tengo que trabajar día y noche para ganarme el sustento».
Mira: El hombre que confía en su solo trabajo, apenas avanza. Aprovecharás más el tiempo, rendirás más si dedicas todos los días un tiempo para la oración. La oración no es un tiempo perdido, todo lo contrario. Observemos ahora a otro grupo de personas que han dejado la oración: los huelguistas de la oración. El cuadro que ofrecen es más triste todavía.
«¿Sabéis? Desde que murió mi hija —dice una señora con ligereza—, no creo en Dios, no voy a la iglesia y no rezo. ¡Desde entonces estoy en huelga!».
«Desde que perdí mi marido —dice una viuda desolada—sufro mucho y he dejado la oración».
«¡Lo pasamos tan mal! —dice otro——. He rezado sin cesar; Dios no me ha escuchado; ahora ya no rezo…»
Después de un veraneo más largo que de costumbre, volví a casa, y tuve que telefonear para un asunto. Cojo el teléfono, nada, la Central telefónica no contesta. Pienso: Volveré a llamar dentro de un rato. Llamo. Espero. Nada. Por fin, voy a otro teléfono; allí puedo hablar, y me dicen: «Se descuidó usted en pagar el recibo mensual, y por esto le hemos cortado la línea.»
Natural. Lo comprendo. Si no pago, la empresa telefónica me corta la comunicación. Pero ¿hemos de cortarla nosotros si se trata de Dios? «He rezado, he pedido alguna gracia. No la he obtenido. Se acabó. Corto la comunicación con Dios.» ¿Es justo, es razonable tal proceder?
Y, sin embargo, así obran muchas personas. ¡Qué funesto error! A mucha gente les ocurren serias desgracias y tribulaciones, y precisamente, cuando más necesitarían de la oración, de la fuerza de Dios, es cuando dejan la oración. Desconfían de las palabras de Jesús: En verdad, en verdad os digo: Cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo concederá (Jn 16,23).
Se justifican diciendo que Dios no les escucha: ¡Cuántas veces le he pedido algo y no me ha escuchado!
Exacto: no siempre alcanzamos lo que pedimos. Voy a explicarte la razón.
Fíjate: vas con tu hijo y pasas por un bosque oscuro. «Padre tengo miedo. Dame tu mano.» Claro que extiendes la mano y guías a tu hijo. «Padre, estoy cansado. Llévame.» Lo haces; porque amas a tu hijo. «Padre, tengo hambre. Dame el pan que llevamos en la mochila.» Lo haces, porque amas a tu hijo. Pero tu hijo ve entre las hojas de unos arbustos venenosos unas frutas doradas que le tientan. «Padre, dame de estas frutas; me gustaría comerlas.» ¿Lo haces? No. Y no lo haces justamente porque amas a tu hijo. El pequeño empieza a enfadarse, insiste, llega a perder los estribos. ¿Atiendes por ello a su demanda? No; justamente porque amas a tu hijo.
Será preciso explicar más aún ¿por qué no lo recibimos todo tal y como lo pedimos en nuestras plegarias? Nosotros pedimos lo que pensamos es lo mejor para nosotros, pero con una visión humana, a ras de tierra. No pensamos en lo que ha de sernos más provechoso, aunque no sea como a nosotros nos gustaría. Mas Dios conoce mejor lo que nos conviene.

¿Me atreveré a afirmar todavía: No rezo, porque es inútil?
El pescador que echa la red en el mar, si no coge nada, pronto abandonará su trabajo, pues piensa que de nada sirve. Nosotros, los hombres, todo lo hacemos por los resultados prácticos, por los resultados tangibles. El político, el comerciante, el obrero, el soldado, el educador, todos, todos quieren ver el resultado de su trabajo. Y si no lo ven, pierden el ánimo: «Es inútil seguir trabajando!»
Humanamente todo esto es comprensible, pero no en el plano sobrenatural. Desconoce radicalmente la naturaleza de la oración quien mide su eficacia por los resultados exteriores, aparentes. No sabe qué cosa es la oración el que, viendo su red vacía, dice inmediatamente: «He rezado en vano»; el que deja de rezar porque se cansa de pedir «en vano».
Nunca se ora en vano. Dios siempre nos escucha.
«Sin embargo, yo he asediado el cielo con fervorosas oraciones pidiendo la curación de mi esposo enfermo, y mi esposo ha muerto…» Así se queja la pobre viuda.
«Mi hijo se ha alejado de Dios y de mí. No ceso de rezar por él entre lágrimas: ¡Señor, devuélvemelo, devuélveme a mi hijo; que se convierta y arrepienta y vuelva también a Ti! Y mi hijo sigue igual que siempre…» Así se queja una madre desolada.
Reconozco que semejantes casos ponen a prueba la fe. Pero no digas nunca, no digas que «he rezado en vano»: Créeme, todas las cartas que mandas a Dios, ninguna queda sin respuesta. Quizá no sea la que tú esperabas; pero aun así, es mejor de lo que podías imaginarte tú en tus estrechos horizontes terrenales.
¿Es que tu esposo no ha de morir nunca? Tendrá que morir un día algún día, y si muere ahora, Dios sabe por qué es lo mejor para él.
¿Que no regresa tu hijo y no se convierte? No has rezado en vano. Sigue rezando. La cosecha llegará. ¿Cuándo? Déjalo en las manos de Dios.
En las pirámides egipcias, dentro de las sepulturas se encontraron entre las momias granos de trigo de más de cuatro mil años. Se hizo la prueba de sembrarlas en la tierra, y el grano de cuatro mil años germinó! Hermano, tus súplicas, tus gritos angustiosos, tus oraciones también germinarán algún día.
En el siglo IV vivía Santa Mónica, y tenía un hijo inteligentísimo, pero que llevaba una vida pagana. La pobre madre sufría por su hijo, viendo sus ambiciones terrenas y su frívola vida. El joven era incrédulo, estaba sin bautizar, tenía malos amigos y llevaba una vida disoluta. ¿Puede una madre tener mayor desgracia? Ella le reprendía, pero en vano. Le amenazaba, pero no conseguía ningún resultado. Lloraba y rezaba, aparentemente en vano. Otra madre habría perdido toda esperanza. Pero Mónica seguía rezando por su hijo perdido; rezaba de día y de noche, durante meses, durante años. Durante dieciséis años y el grano llegó a germinar, y el hijo se convirtió y fue bautizado, y llegó a ser uno de los mayores santos de la Iglesia: San Agustín.
¡Hermano! ¡No te declares en huelga! No ceses de orar. No digas que has rezado en vano.
Hemos visto hasta ahora dos grupos de personas que no oran: los que no rezan porque «no tienen tiempo» y los que se excusan diciendo que «de todos modos rezan en vano». ¿Que no tienes tiempo? Pues has de tenerlo. Cuanto más ocupado estés, tanto más has de asegurar unos minutos para consagrarlos a Dios por la mañana y por la noche. ¿Que rezas en vano? Cuanto más parezca que es inútil, tanto más has de insistir en la oración.
Hay un tercer grupo. Aquellos que dejan la oración porque se distraen y son incapaces de concentrase en ella. «Yo quisiera orar, pero no puedo. Yo quisiera sumergirme por completo en la adoración de Dios, pero mil pensamientos y preocupaciones me distraen y llenan mi imaginación. Quisiera volar en la vida del espíritu, pero mi cuerpo me tiene atado a la tierra. Quisiera expresar con las palabras más bellas mi afecto hacia Dios, pero no acierto a expresarme. Quisiera orar mejor, pero… no puedo…»
Así se quejan algunas almas. Podría alentarlas las palabras de SAN AGUSTÍN: «Si me duele el no saber rezar, con esto mismo ya rezo».
A Dios le agrada cualquier oración, —por muy tosca y ruda que sea—, con tal de que sea sincera y brote del fondo del corazón.
Erase un payaso de un circo famoso, que tras unos años de exitoso trabajo haciendo reír al público, sintió la llamada de Dios y se metió en un convento para vivir sólo por Él.
Una felicidad inmensa llenaba su alma. ¡Ahora sí que podía servir a Dios! Y, en efecto, todos los días, al rayar el alba, por la mañana, por la tarde y por la noche, trataba de alabar a Dios con los demás frailes en la iglesia. Mas pronto cayó en el desaliento: él, un pobre payaso, no sabía latín; no entendía una sola palabra de todas aquellas oraciones en gregoriano; y la oración le resultaba dificultosa…
Quería alabar a Dios pero no encontraba la forma. Pero un día encontró la solución. En el silencio de la noche, cuando todos dormían en el convento, sacaba con el mayor secreto sus antiguos vestidos de circo, se los ponía, y a hurtadillas, sobre la punta de los pies, entraba en la iglesia. La luz misteriosa de la lámpara parpadeaba, y el hermano payaso se ponía delante de la imagen de la Virgen y delante de ella hacía sus antiguos trucos, habilidades, inclinaciones pero con tal esmero y entusiasmo como nunca lo había hecho.
Y así lo hacía todas las noches… El hermano payaso no sabía rezar de otra manera.
Pero un día empezó a saberse lo que hacía y se empezó a decir en el convento qué el nuevo fraile se había vuelto loco. El abad quiso averiguarlo, y una noche se puso al acecho en la tribuna del oratorio con el fin de si lo que decían de él era verdad.
Después de esperar largo tiempo, por fin se abre la puerta de la iglesia, y entra vestido de payaso el hermano. Se inclina delante de la estatua de María y empieza su repertorio. El abad le mira estupefacto durante un rato… Está a punto de salir de su escondite para expulsar al loco del lugar sagrado, cuando ve que el brazo de la estatua empieza a moverse despacio, en silencio, y que la Virgen enjuga suavemente el sudor que gotea por la frente del payaso.
El abad al fin comprende que a Dios le agrada lo que le ofrecemos con nuestra mejor voluntad, por pequeño que sea.
También puede interesarte: X. Contra la superstición
Tomado del libro «Los mandamientos»
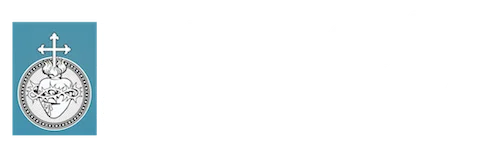

2 comentarios en “¿Por qué no rezas?”
En el párrafo 27 hay un error, debía decir Dios y dice “dios”.
Muchas gracias Evelyn. Hemos corregido el error.